Grupo
de Trabalho 6
“Relaciones interraciales y clases en la construcción de ciudadanía: el
caso de Cali (Colombia)”
Fernando
Urrea-Giraldo[1]
“Recuerdo
que de chico mi madre me
decía muchas cosas que yo no entendía
Que por ser negro me iban a discriminar
Que mucha gente me iba a rechazar
Que estudiara que eso era lo importante
Para que el negro saliera adelante
La educación es la base del futuro
Es la verdad y por eso te lo juro
Pues hay caminos que muchos escogemos
y yo opino que no son muy buenos
La sociedad siempre nos está mirando
y lo malo de nosotros está sacando
y nos critican y nos atacan
y muchas veces puro PUM”
Lírica
de tema rap “Reflexiones”, grupo Ashanty, Diciembre 1999, Charco Azul,
Cali
Introducción:
El objetivo de esta ponencia es doble: primero, de orden empírico, presentar una serie de marcadores de la desigualdad socioeconómica y racial en la ciudad de Cali, indicando que estos marcadores son inseparables. La dimensión racial si bien está ligada al factor de clase, juega un papel importante en la producción de las desigualdades y no puede diluirse en la de clase, aunque tampoco separarse. Los marcadores tienen que ver con una geografía de la distribución socio-racial de la población de la ciudad y los diferenciales sociodemográficos, de ingresos, educativos y condiciones de calidad de vida, inserción en el mercado laboral, que acompañan dicha distribución espacial, además de percepciones de discriminación en diferentes espacios urbanos. Por otro lado, análisis de una serie de eventos en distintos espacios con base en registros cualitativos que permiten acercarse a la dinámica de las relaciones interraciales en la ciudad. En segundo lugar, entrelazado con lo anterior, presentar una reflexión teórica y metodológica sobre la dinámica entre relaciones interraciales y clases sociales, a partir del caso de Cali: cómo se entrecruzan las formas de desigualdad social de clase y raza en una ciudad colombiana y cómo afecta esta inter-relación la construcción de la ciudadanía en el conjunto de los espacios urbanos. Por ello se le dará énfasis a un análisis de una geografía urbana de ambas desigualdades y los canales de circulación interraciales. En el análisis de los datos se tomará en cuenta la dimensión de género y ciclo de vida.
En esta ponencia se utilizan tanto fuentes cuantitativas como cualitativas sobre la población negra-mulata en la ciudad de Cali. La principal fuente estadística utilizada se apoya en los resultados de la encuesta especializada del Banco Mundial-Cidse/Univalle, “Encuesta de acceso y percepción de los servicios ofrecidos por el Municipio de Cali”, aplicada en la zona urbana de Cali entre agosto y septiembre de 1999. Esta encuesta combina una información detallada sociodemográfica y socioeconómica de los hogares, que permite analizar aspectos de pobreza según ingresos en relación con la cobertura de servicios sociales y de infraestructura, públicos y privados en la ciudad, y una percepción de la calidad de los mismos por parte de los miembros de los hogares. La encuesta introdujo la pregunta de fenotipo racial para cada uno de los miembros del hogar encuestado[2]. En algunos casos se introducen resultados de la encuesta Cidse-IRD (antiguo Orstom), sobre movilidad, urbanización e identidades de las poblaciones afrocolombianas en Cali, aplicada en mayo-junio de 1998, de la cual ya hay análisis publicados (Barbary, Bruyneel, Ramírez y Urrea, 1999; y Barbary, Ramírez y Urrea, 1999; Barbary, 2000)[3]. Se cuenta además con una amplia información cualitativa –una parte de ella mediante levantamiento etnográfico- referida a los espacios residenciales de mayor concentración de dicha población en la franja oriental de la ciudad (Urrea y Murillo, 1999), al espacio universitario de la misma Universidad del Valle y al conjunto de la ciudad, llevado a cabo por el mismo proyecto Cidse-IRD, incluyendo el componente de masculinidades de jóvenes negros[4].
Características
de la segregación socio-racial urbana en Cali:
Cali
es la tercera ciudad en Colombia, después de Bogotá y Medellín, en términos
de población y actividad
económica, con alrededor de 2,1 millones de habitantes hacia junio de
1999, y 2,7 millones si se toma en cuenta la región metropolitana. Según
los estudios más recientes sobre pobreza urbana en la ciudad (Urrea, 1997;
Urrea y Ortiz, 1999), Cali puede ser descompuesta en cuatro corredores
urbanos que agrupan hoy en día las 21 comunas[5].
Estos corredores conforman cuatro regiones que combinan el imaginario
moral urbano –en la perspectiva de “regiones morales” (Agier, 1999)- y
condiciones “objetivas” de calidad de vida, diferenciales de ingreso,
estructuras ocupacionales, etc., además de corresponder a patrones socio-históricos
de desarrollo urbano muy distintos y sobre todo a una geografía del espacio
urbano: a) la zona de ladera o de montaña, en su mayor parte un área residencial
precaria en terrenos muy pendientes y erosionados, con una gran concentración
población en altos niveles de pobreza; b) la franja oriental de la urbe,
conformada por antiguos terrenos anegadizos y lagunas, bordeando el río
Cauca, la segunda región con los
peores niveles de pobreza y la de mayor población urbana; c) la zona centro-oriente,
conformada por barrios de clases medias-medias y medias-bajas, o típicamente
de sectores populares con asentamientos estables y urbanizados; d) la
zona del corredor de clases medias-medias, medias-altas y altas que se
extiende de norte a sur con algunas prolongaciones hacia el oeste de la
ciudad y en las partes de ladera más estables geológicamente y con las
mejores condiciones de urbanización[6].
Según
los resultados de la encuesta del Banco Mundial-Cidse los hogares afrocolombianos
constituyen el 37.2% de los hogares de Cali (Cuadro No.1)[7].
Sin embargo, en los cuatro conglomerados geográficos antes descritos las
variaciones son importantes: la franja oriental de la ciudad concentra
el 48% de los hogares afrocolombianos y ellos representan el 45% de los
hogares de ese conglomerado; el centro oriente el 24% del total de los
hogares afrocolombianos y el 38% de los hogares de esa área urbana; mientras
en la zona de ladera apenas residen el 8% de todos los hogares afrocolombianos,
siendo el 28% de los hogares en esta zona y finalmente en la zona del
corredor de clases medias, medias-altas y altas, habitan el 20% de los
hogares afrocolombianos con un 28% de los hogares de este conglomerado
(ver Cuadro No.1). Obsérvese por otra parte, la distribución de la población
total de Cali por conglomerados, comparando las participaciones por tipo
de hogar. Esto indica una significativa sobreparticipación de los hogares
afrocolombianos en la franja oriental, una casi igual participación de
hogares afrocolombianos y no afrocolombianos en la zona centro oriente
y una caída en la participación de hogares afrocolombianos en las de ladera
y corredor.
Cuadro
No. 1:
Distribución de la Población de Cali en Hogares Afrocolombianos y No Afrocolombianos por Conglomerados, 1999 (% fila y columna)
|
|
Zona
Oriental |
Zona
Centro Oriente |
Zona
Ladera |
Zona
Corredor |
Total |
||||||||||
|
Hogar |
Nroobs |
%fil |
%col |
Nroobs |
%fil |
%col |
Nroobs |
%fil |
%col |
Nroobs |
%fil |
%col |
Nroobs |
%fil |
%col |
|
Afro |
369676 |
48.1 |
45.3 |
183228 |
23.8 |
37.8 |
62263 |
8.1 |
28.3 |
153728 |
20.0 |
28.0 |
768895 |
|
|
|
|
447027 |
34.4 |
54.7 |
301265 |
|
62.2 |
157818 |
|
71.7 |
394347 |
30.3 |
72.0 |
1300457 |
|
62.8 |
|
Total
|
816073 |
|
100.0 |
484493 |
|
100.0 |
220081 |
|
100.0 |
548075 |
|
100.0 |
2069352 |
100.0 |
100.0 |
Fuente:
Encuesta Banco Mundial-Cidse/Univalle, Sept. 1999, Cali.
Ahora bien, en términos socio-raciales de los individuos clasificados por su fenotipo, el Cuadro No.2 permite observar que el 32% de la población de la ciudad es negra-mulata, o sea alrededor de la tercera parte si tenemos en cuenta que un subgrupo de los individuos no clasificados pueden caer en esta caracterización, un 13% bajo la categoría “negro” y un 19% “mulato”. En el caso de la franja oriental la población negra-mulata alcanza el 40%, mientras en la zona centro oriente es del 31%, en ladera el 22.4% -con la advertencia interesante que aquí sobresale la población “mulata”- y en corredor el 24%. También en este último conglomerado pesa muy poco la categoría de población “negra”, aunque es mayor que en el anterior. En el caso de la franja oriental de la ciudad las categorías “negro” y “mulato” juntas constituyen un valor porcentual mayor que las otras dos categorías con pesos significativos, “blanco” (37%), “mestizo” (22%). Esto último es importante por el efecto visual que tiene en esta región urbana de Cali la población “negra-mulata”, también estadísticamente corroborado.
El estudio Cidse-IRD sobre poblaciones afrocolombianas en Cali, un año antes (Barbary, 1999; Barbary, Ramírez y Urrea, 1999), para una muestra del 76% de los hogares de Cali, llegó a estimaciones cercanas al 30% de los hogares de la muestra expandida como afrocolombianos, el 28% como miembros de hogares afrocolombianos y el 25% como “negra-mulata”. En la medida en que la encuesta del Banco Mundial se apoyó en una muestra que cubrió la totalidad de los hogares de la ciudad la magnitud de población afrocolombiana alcanza un valor numérico relativamente más alto[8].
Cuadro
No. 2:
Distribución
de la población total según caracterización racial y conglomerados geográficos
|
|
Caracterización
racial |
|
|||||||
|
Negro |
Mulato |
Indígena |
Mestizo |
Blanco |
Otro |
||||
|
%
fil. |
%
fil. |
%
fil. |
%
fil. |
%
fil. |
%
fil. |
%
fil. |
%col |
Nro
obs |
|
| |
18.2 |
21.4 |
2.5 |
21.0 |
|
|
|
|
777617 |
|
Centro
Oriente |
13.8 |
17.0 |
1.5 |
21.3 |
46.3 |
0.0 |
100.0 |
24.0 |
468131 |
|
Ladera |
2.3 |
20.1 |
5.4 |
26.4 |
45.7 |
0.1 |
100.0 |
10.1 |
196848 |
|
Corredor |
6.4 |
17.1 |
1.9 |
20.8 |
53.5 |
0.2 |
100.0 |
26.0 |
507262 |
|
Total |
12.5 |
19.1 |
2.4 |
21.6 |
44.3 |
0.1 |
100.0 |
100.0 |
1949858 |
Nota: Para el 52% del total de la población encuestada y expandida fue posible establecer su fenotipo, en forma visual por el encuestador. Para el 48% restante se procedió a una asignación arbitraria con base en lazos de parentesco consanguíneos; sin embargo un 5.8% del total no fue posible ser reconstruido. Esto significa que entre la clasificación visual y la reconstrucción por lazos de parentesco se llegó al 94.2% del total de la población. Por esta razón hay diferencias entre los valores absolutos de población de los cuadros 1 y 2.
Fuente: Encuesta Banco Mundial-Cidse/Univalle, Septiembre de 1999.Los mapas 1, proporción estimada de hogares afrocolombianos por sector cartográfico (sectores cartográficos del censo de 1993), resultado de la encuesta Cidse-IRD (Barbary, 1999) y 2, concentración estimada de población en Cali según caracterización racial individual por comuna, resultado de la encuesta Banco Mundial-Cidse, ofrecen una interesante lectura geográfica socio-racial de la ciudad, la cual permite representar visualmente los resultados de los cuadros 1 y 2. Lo fundamental que puede ser resaltado en los mapas y los datos de los cuadros, es que el eje espacial desde el centro hacia el nororiente y suroriente marca aumento de la población “negra-mulata”, sobre todo “negra” o afrocolombiana (véase mapa 1 y datos del cuadro 1). Por otra parte, el eje espacial de la ladera (occidente) es más “mulato” y “mestizo” en el imaginario clasificatorio de fenotipos que como elaboración émica opera en las gentes de la ciudad, con una participación también de población “blanca”; la población “mestiza” participa tanto en la franja oriental como en la zona de corredor medio-alto y ladera; y finalmente que la población “blanca” es dominante en el corredor medio-alto, parte de la zona de ladera y en algunas comunas del centro oriente. Lo anterior permite afirmar la existencia de una significativa segregación socio-racial en la ciudad de Cali, la cual tiene implicaciones en los patrones de desigualdad social de la misma, es decir hay una geografía urbana con trazos raciales.
No obstante lo anterior, también debe registrarse un fenómeno que matiza la tendencia precedente, una relativa alta mestización de los hogares afrocolombianos. Esto puede ser observado en el cuadro No. 3. Los hogares afrocolombianos presentan un 18% de miembros blancos, mestizos y de otras características, una buena parte de ellos jefes de hogar o sus respectivos cónyuges. Esta mestización es en realidad una expresión de dinámicas interraciales muy significativas en el interior de los cuatro conglomerados. Además, debe tenerse en cuenta que la categoría “mulato” es una clasificación arbitraria que para una buena parte de la población entra en el orden del imaginario “mestizo”[9]. Pero también hay que colocar que la mestización o “blanqueamiento” se incrementa a medida que nos alejamos del eje oriental de la ciudad, es decir, es un elemento complementario a la segregación espacial de orden socio-racial antes anotada. En sentido contrario, en las áreas de clases medias-altas y altas (conglomerado de corredor) predomina la población “blanca” con el 54%, mientras ésta tiene su menor participación porcentual en la región oriente de la ciudad (37%) (ver cuadro No. 3).
La presencia negra en la ciudad y la dinámica de mestizaje tiene una larga historia. Desde que fue un reducido asentamiento entre los siglos XVII y XIX, Cali y la región circunvecina conformaban un espacio de población negra, en más de un 60% de sus habitantes, debido al sistema de hacienda esclavista ganadera-minera que dominaba en la región. A lo largo del siglo XX rápidamente ese asentamiento creció a través de la dinámica de industrialización en toda la región y en el país, transformándose en una ciudad mestiza en términos raciales, producto de las intensas migraciones con una alta diversidad racial desde diferentes regiones del país entre los años veinte y sesenta en el siglo XX. No obstante, siempre mantuvo una población negra visible en varios espacios de la ciudad, tanto de nativos como migrantes.
Cuadro
No.3:
Distribución
de la población total según caracterización racial, tipo de hogar y conglomerados
geográficos.
| Conglomerado |
Caracterización
racial
|
Total
|
||||||||
|
Negro |
Mulato |
Indigena |
Mestizo |
Blanco |
Otro |
|||||
|
%
fil. |
%
fil. |
%
fil. |
%
fil. |
%
fil. |
%
fil. |
%
fil. |
%
col. |
Nro
obs |
||
| |
Tipo
de hogar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Hogar
afro |
46.0 |
0.7 | 4.0 |
|
100.0 | 45.1 | 346446 |
||
|
Hogar
no afro |
0.6 |
0.8 |
4.1 |
35.3 |
58.9 |
0.2 |
100.0 |
54.9 |
422539 |
|
|
Total |
18.1 |
21.1 |
2.6 |
21.2 |
36.8 |
0.1 |
100.0 |
100.0 |
768985 |
|
|
|
Hogar
afro |
8.6 |
72.4 |
1.1 |
1.1 |
16.9 |
. |
100.0 |
26.6 |
52341 |
|
Hogar
no afro |
. |
1.2 |
7.0 |
35.6 |
56.1 |
0.1 |
100.0 |
73.4 |
144185 |
|
|
Total |
2.3 |
20.2 |
5.4 |
26.4 |
45.7 |
0.1 |
100.0 |
100.0 |
196526 |
|
|
|
Hogar
afro |
36.7 |
43.4 |
0.7 |
3.0 |
16.2 |
. |
100.0 |
37.9 |
176453 |
|
Hogar
no afro |
. |
1.1 |
2.0 |
32.6 |
64.3 |
0.1 |
100.0 |
62.1 |
289398 |
|
|
Total |
13.9 |
17.1 |
1.5 |
21.4 |
46.1 |
. |
100.0 |
100.0 |
465851 |
|
|
|
Hogar
afro |
21.0 |
55.1 |
0.5 |
4.6 |
18.8 |
. |
100.0 |
29.3 |
145743 |
|
Hogar
no afro |
0.5 |
0.8 |
2.5 |
27.9 |
68.0 |
0.3 |
100.0 |
70.7 |
351323 |
|
| Total |
6.5 |
16.7 |
1.9 |
21.1 |
53.6 |
0.2 |
100.0 |
100.0 |
497066 |
|
| |
Hogar
afro |
32.8 |
49.1 |
0.7 |
3.7 |
13.8 |
. |
100.0 |
37.4 |
720983 |
|
Hogar
no afro |
0.4 |
0.9 |
3.5 |
32.5 |
62.5 |
0.2 |
100.0 |
62.6 |
1207445 |
|
| Total |
12.5 |
18.9 |
2.4 |
21.8 |
44.3 |
0.1 |
100.0 |
100.0 |
1928428 |
|
Fuente: Encuesta Banco Mundial-Cidse/Univalle, sept. 1999, Cali.
En las últimas tres décadas, debido a la intensa migración de poblaciones negras desde la Costa Pacífica y otras regiones con antiguo poblamiento negro, además de migrantes negros con una trayectoria compleja desde diversas áreas del país, se ha producido una significativa expansión de la población negra-mulata, creciendo nuevamente su participación en la ciudad vía migrantes y sus descendientes de varias generaciones. El resultado hoy en día es el de una ciudad mestiza con una de las mayores concentraciones de población negra en Colombia, constituyendo en el imaginario de sus habitantes, especialmente negros, sobre todo por los migrantes y descendientes de todo el Litoral Pacífico y demás áreas de antiguo poblamiento negro, la capital del Pacífico colombian”. >
MAPA 1. POBLACION ESTIMADA DE HOGARES AFROCOLOMBIANOS POR SECTOR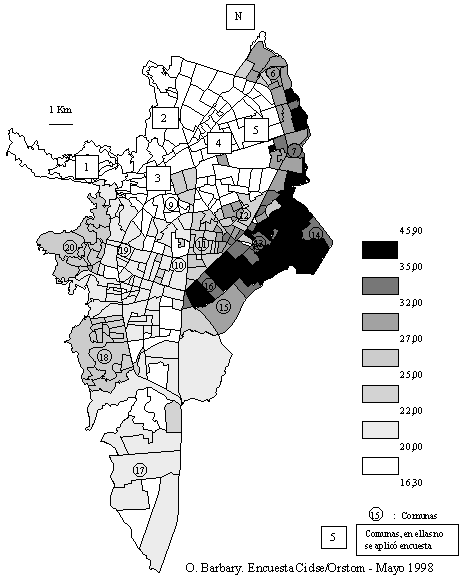
[1] Sociólogo, Profesor Titular, Departa
Mapa 2: Concentración estimada de población en Cali según caracterización racial individual por comuna
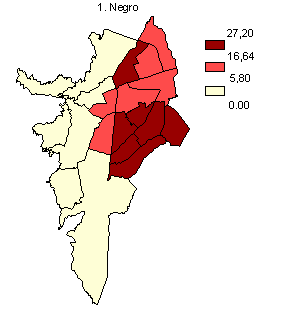 |
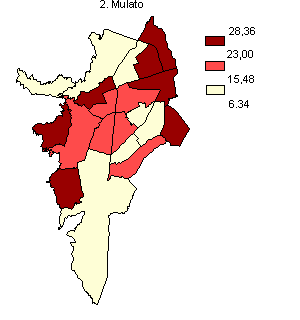 |
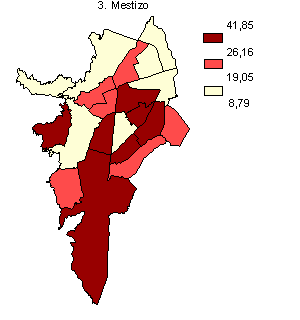 |
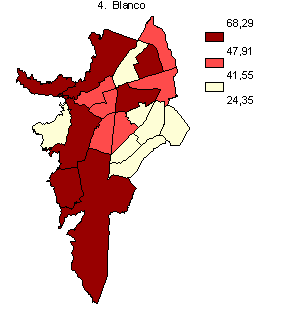 |
Fuente: Encuesta Banco Mundial – Cidse/ Univalle, Septiembre 1999, Cali.
Patrones sociodemograficos y desigualdades sociales según componente socio-racial y algunos indicadores de clase:
La población de hogares afrocolombianos en Cali presenta una estructura por grupos de edad y género diferencial respecto a la de hogares no afrocolombianos. Se trata de una población más joven (Cuadro No.4) para el conjunto (una tasa de dependencia juvenil de 0.75 versus 0.60 en los no afrocolombianos), con excepción del conglomerado urbano centro-oriente en el que se observa la tasa de dependencia juvenil similar entre los dos tipos de hogar, además de ser la más baja entre los hogares afrocolombianos. Como era de esperar las áreas urbanas más pobres registran las tasas de dependencia juvenil mayores para los dos tipos de hogares (franja oriental y ladera), pero es en la región oriental donde se concentra la población más joven de la ciudad, sobre todo la de hogares afrocolombianos.
Cuadro
No. 4:
Tasas de dependencia juvenil (menores de 20 años) e índices de masculinidad total por conglomerados y tipo de hogares (afrocol. y no afrocol.), Cali.
| Tasas
e Indices. |
Oriente |
Centro
- Oriente |
Ladera |
Corredor |
Total |
||||||
| |
Tipo
de Hogar
|
||||||||||
| |
Afro |
No
Afro |
Afro |
No |
Afro |
No
Afro |
Afro |
No
Afro |
Cali |
Afro |
No
Afro |
| Tasa
dependencia juvenil (para < 20 años) |
0.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
El
índice de masculinidad total en los dos tipos de hogares es muy similar,
alrededor de 0.86, aunque ligeramente menor en los hogares afrocolombianos.
Esto último es válido en los conglomerados oriente, centro-oriente y corredor,
pero en ladera es curioso que el patrón de este índice es superior al
del resto de la ciudad y además es muy similar en los dos tipos de hogares.
El menor índice de masculinidad entre los hogares afrocolombianos y no
afrocolombianos corresponde al conglomerado centro-oriente, resultado
que reconfirma lo hallado en el estudio Cidse-IRD y observado por Urrea
(1999) para el dominio muestral de clases medias-medias y medias-bajas,
un año antes[10].
Los resultados de Urrea (idem) son similares en oriente para los dos tipos
de hogares y en corredor para los afrocolombianos. En resumen, los hogares
afrocolombianos tienen una población femenina ligeramente mayor que los
no afrocolombianos, con excepción de la región de ladera en donde el patrón
es similar y la masculinidad está por encima del conjunto de los otros
tres conglomerados, para los dos tipos de hogares. Esta particularidad
de la zona de ladera podría estar relacionada con la recepción de migrantes
hombres en edad de trabajo (de 10 años y más), en términos proporcionales
superior al resto de la ciudad en los últimos años. Una hipótesis plausible
es la concentración de migrantes hombres, una buena parte de ellos dentro
del flujo de desplazados por violencia con una mayor relativa importancia
en los barrios pobres de ladera.
Los
tamaños promedio del hogar en los dos tipos de hogares (Cuadro No.5) indican
que los hogares afrocolombianos hacia septiembre de 1999 en los cuatro
conglomerados urbanos eran ligeramente mayores que los de los hogares
no afrocolombianos. En la encuesta Cidse-IRD de mayo de 1998, Urrea (1999)
encontró un tamaño promedio similar (en el caso del dominio 1, equivalente
a la región oriente; en el dominio 2, equivalente a centro-oriente; y
en el dominio 4, equivalente a corredor) y menor para los hogares afrocolombianos
en ladera[11].
Este cambio, en la dirección de un tamaño promedio ligeramente
ahora mayor de los hogares afrocolombianos un año después, tiene que ver
con el impacto de la crisis económica, especialmente alrededor de una
relativa expansión de los hogares extensos como veremos más adelante,
a costa de los hogares nucleares, fenómeno más intenso en los hogares
afrocolombianos más pobres, pero que se ha extendido también a grupos
de clases medias. Lo anterior es confirmado por el Cuadro No.6, en el
que se controla la edad del jefe del hogar para el conglomerado del oriente
y el total de Cali. Obsérvese que el patrón detectado en el estudio Cidse-IRD
de menores tamaños promedio o por lo menos iguales se cumple para los
hogares afrocolombianos menores de 30 años, tanto en el oriente como en
todo Cali, mientras que el mayor tamaño promedio en los hogares afrocolombianos
aparece en las jefaturas de hogar de 30 o más años, sobre todo sensiblemente
en las de 60 y más años. Como se sabe estas últimas generalmente corresponden
a jefaturas de hogares extensos.
Cuadro
No.5:
Tamaño
promedio de los hogares según conglomerados geográficos y tipo de hogar
| Conglomerados |
Tipo
de hogar
|
|
||
| Afro |
No
afro |
|||
| No.
PERSONAS |
No.PERSONAS |
NO.PERSONAS |
|
|
| Tamaño
promedio |
Tamaño
promedio |
Tamaño
promedio |
||
| |
4.6 |
4.4 |
4.5 |
182815 |
| Ladera |
4.8 |
4.3 |
4.4 |
49988 |
| Centro
oriente |
4.2 |
4.0 |
4.1 |
119408 |
| Corredor |
4.3 |
4.0 |
4.1 |
134119 |
| Total |
4.5 |
4.2 |
4.3 |
486330 |
En
cuanto al peso de la jefatura femenina es interesante registrar que en
el Cuadro No. 7 no se aprecian para el conjunto de las poblaciones entre
los dos tipos de hogares patrones diferenciales según la edad del jefe
del hogar. Sin embargo, al analizar por grupos de edad de las jefaturas
sí se observa que la prevalencia de la jefatura femenina en los hogares
afrocolombianos se da para las jefaturas menores de 40 años y entre 50-69
años, este último grupo correspondiente
a jefaturas casi siempre en hogares extensos. Un hallazgo similar para
estos grupos de edad en jefaturas es registrado por Urrea (op.cit.) en
los resultados de la encuesta Cidse-IRD, aunque a nivel del conjunto da
una mayor tasa de jefatura femenina posiblemente por el efecto de la muestra.
No obstante los valores porcentuales en las dos encuestas son muy cercanos,
sobre todo en los hogares afrocolombianos[12].
Cuadro
No.6:
Distribución
del Tamaño Promedio de los Hogares en el sector Oriente y para el
total de Cali, según
tipo de hogar y edad del jefe de hogar.
| Conglomerado |
Edad |
Total |
|||||||||
| (12 – 19) años |
(20-29) años |
(30-59) años |
60 años o más |
||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Tipo
de hogar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Afro |
|||||||||||
| No
afro |
3.0 |
322 |
4.1 |
11880 |
4.5 |
71294 |
4.2 |
18834 |
4.4 |
102330 |
|
| Total |
2.2 |
684 |
3.9 |
28158 |
4.6 |
122518 |
4.6 |
31455 |
4.5 |
182815 |
|
|
|
Tipo
de hogar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Afro |
|||||||||||
| No
afro |
3.0 |
1727 |
3.7 |
30844 |
4.4 |
195505 |
3.9 |
85083 |
4.2 |
313159 |
|
| Total |
2.8 |
2274 |
3.7 |
54563 |
4.4 |
307818 |
4.2 |
121675 |
4.3 |
486330 |
|
Cuadro No.7:
Tasa
de jefatura femenina del hogar por grupos de edad de los jefes de hogar
y tipo de hogar para Cali, 1999.
| |
Grupo
de edad. |
|
||||||||
|
Tipo
de Hogar |
(12–19) |
(20-29) |
(30-39) |
(40-49) |
(50-59) |
(60-69) |
70
y más |
total |
Total |
|
|
|
Jhmujer |
Jhmujer |
Jhmujer |
Jhmujer |
Jhmujer |
Jhmujer |
Jhmujer |
Jhmujer |
Jhmujer |
|
| |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
|
| Afro |
66.2 |
18.4 |
23.8 |
33.5 |
38.1 |
51.8 |
33.2 |
32.8 |
32.8 |
173171 |
|
No
afro |
9.8 |
16.9 |
19.6 |
38.0 |
34.4 |
41.3 |
44.3 |
33.0 |
33.0 |
313159 |
| Total |
23.4 |
17.6 |
21.5 |
36.5 |
35.2 |
44.5 |
41.1 |
32.8 |
32.8 |
486330 |
En
cambio, la proporción nativo-migrante es muy parecida en las dos encuestas
y consistente en los cuatro conglomerados, lo cual revela que se trata
de dos poblaciones similares en el patrón de composición migratoria, como
era de esperar (Cuadro No.8)[13].
Este resultado va en contravía del mito de mayor población migrante
entre los afrocolombianos respecto al resto de la población. Las ligeras
variaciones entre conglomerados, porcentajes un poco menores de nativos
en los hogares afro para oriente y ladera, mientras se da lo contrario
en los conglomerados centro oriente y corredor, ligeramente más los nativos
o equivalentes en centro oriente y corredor, lo cual parece sugerir una
pequeña mayor precisión migratoria en los dos conglomerados más pobres
de la ciudad.
Cuadro No. 8:
Porcentaje de población nativa por
tipo de hogar y conglomerado y total Cali
|
Conglomerados |
Hogar Afro |
Hogar no Afro |
|
|
% |
% |
|
Oriente |
56.9 |
58.5 |
|
Ladera |
56.7 |
55.7 |
|
Centro
Oriente |
59.1 |
58.7 |
|
Corredor |
58.7 |
58.8 |
|
Total |
57.7 |
58.3 |
En términos de la distribución de la población de hogares afrocolombianos y no afrocolombianos por quintiles de ingreso y conglomerados (Cuadro No.9), una aproximación a las condiciones de desigualdad social entre los dos tipos de hogares, es claro que la población de los hogares afrocolombianos presenta una mayor concentración en los dos primeros quintiles que la de los hogares no afrocolombianos. Esto es válido para el total de los quintiles 1 y 2, y los conglomerados oriente, centro oriente y ladera (sólo en el primer quintil). En este último la sobreconcentración en el primer quintil es muy fuerte. En el tercer quintil a nivel total continúa mayor concentración de la población afrocolombiaba, pero es el conglomerado de corredor el que explica ese diferencial. Por el contrario, en los últimos dos quintiles la relación es completamente contraria para el total y cada uno de los conglomerados. Sobresale en este caso el conglomerado de corredor con una sobreconcentración del 43.4% para el quinto quintil en hogares no afrocolombianos. En resumen, la población afrocolombiana en su conjunto es de menor ingreso, al concentrarse especialmente en los dos primeros quintiles de la distribución del ingreso. Esto significa inferiores condiciones de vida comparativamente con la población no afrocolombiana y sobre todo la existencia de una desigualdad social que afecta mayormente a la población afrocolombiana al compararla con la no afrocolombiana, ya que en términos relativos hay una alta sobreparticipación de hogares afrocolombianos en los quintiles 1 y 2, y una baja participación en los quintiles 4 y 5 de los hogares afrocolombianos respecto a los no afrocolombianos (véase Cuadro No. 9).
También
es claro que hay una estrecha relación entre el peso de la población menor
de 20 años por género y tipo de hogar para el primer quintil de ingresos
y para el total de los cinco quintiles, por conglomerado del oriente y
total Cali (Cuadro No.10). Un poco más del 60% de la población masculina
en los hogares afrocolombianos del primer quintil que viven en el oriente
es menor de 20 años, mientras las mujeres alcanzan un poco menos del 50%.
Al observarse el primer quintil para todo Cali se cumple para hombres
y mujeres afrocolombianos una mayor juventud. El mismo fenómeno se cumple
para el total de los cinco quintiles. Población muy joven asociada a condiciones
de pobreza, especialmente en el caso de los hombres.
Cuadro
No.9:
Distribución
de la Población de Hogares Afrocolombianos y No Afrocolombianos por Quintiles
y Conglomerados Urbanos de Cali, (% col.).
| QUINTILES |
Zona Oriente |
Zona Centro Oriente |
Zona Ladera |
Zona Corredor |
TotalCali |
|||||
| |
Hogar Afro. |
Hogar No Afro. |
Hogar Afro. |
Hogar No Afro. |
Hogar Afro. |
Hogar No Afro. |
Hogar Afro. |
Hogar No Afro. |
Hogar |
Hogar |
| Quintil 1 |
30.4 |
26.0 |
16.4 |
13.4 |
36.4 |
18.5 |
7.9 |
12.4 |
23.1 |
18.1 |
| Quintil 2 |
30.5 |
23.0 |
17.9 |
14.4 |
24.0 |
32.8 |
10.3 |
9.7 |
22.9 |
18.2 |
| % acumulado quintiles
1 y 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
(36.3) |
| Quintil 3 |
22.8 |
22.6 |
21.2 |
19.9 |
21.0 |
20.8 |
22.3 |
14.2 |
22.2 |
19.1 |
| Quintil 4 |
11.9 |
18.2 |
23.8 |
29.5 |
14.9 |
15.9 |
26.4 |
20.3 |
17.9 |
21.2 |
| Quintil 5 |
4.4 |
10.2 |
20.7 |
22.9 |
3.7 |
11.6 |
33.1 |
43.4 |
13.9 |
23.4 |
| % acumulado quintiles
4 y 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL Cali |
100 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
Fuente:Encuesta Banco Mundial-Cidse/Univalle, Cali,Sept.1999.
Cuadro No.10 :
Población menor de 20 años por género y tipo de hogar en
el conglomerado oriente y total Cali, primer quintil y promedio cinco
quintiles (%)
| Primer
quintil |
Hogar afro |
Hogar no afro |
||
| |
Hombre |
Mujer |
Hombre |
Mujer |
| Oriente |
61.2 |
48.9 |
49.4 |
41.9 |
| Cali |
57.2 |
43.4 |
47.7 |
37.9 |
| |
|
|
|
|
| Oriente |
47.7 |
41.6 |
41.6 |
36.9 |
| Cali |
40.8 |
37.6 |
36.7 |
30.5 |
Fuente: Encuesta Banco Mundial – Cidse / Univalle Septiembre 1999
Cuadro
No. 11: Indice de Hacinamiento Promedio para Hogares Afrocolombianos
y
| QUINTILES |
Indice
Hacinamiento |
Hogar.Afrocol |
Indice |
Hogar.NoAfrocol |
| QUIN.
1 |
2.5 |
39125 |
2.3 |
57641 |
| QUIN.
2 |
2.54 |
42393 |
2.15 |
55162 |
| QUIN.
3 |
2.01 |
35269 |
1.85 |
62848 |
| QUIN.
4 |
1.7 |
31991 |
1.7 |
63905 |
| QUIN.
5 |
1.35 |
24393 |
1.4 |
73588 |
| TOTAL |
2.1 |
173171 |
1.8 |
313144 |
Fuente:
Encuesta Banco Mundial-Cidse/Univalle, Septiembre 1999, Cali.
El
clima educativo medio del hogar[15]
es cercano entre los dos tipos de hogares para el total de la ciudad,
aunque ligeramente es más alto para los no afrocolombianos (Cuadro No.
12). Cuando se controla por género del jefe del hogar el diferencial es
mayor entre los hogares afrocolombianos, teniendo en cuenta que en ambos
hogares la jefatura femenina conlleva un menor clima educativo promedio.
Los cuatro conglomerados arrojan resultados diferenciados de la siguiente
forma: los del oriente y ladera los menores clima promedio educativo versus
los de centro oriente y corredor, si bien es en este último en donde el
clima es superior al promedio general, patrón de distribución que era
el de esperar. El diferencial entre hogares jefeados por hombres y los
jefeados por mujeres a favor de los primeros se da en los cuatro conglomerados,
aunque hay variaciones según el tipo de hogar: mientras en los hogares
afrocolombianos de los conglomerados oriente y centro oriente los hogares
jefeados por hombres tienen un relativo mejor clima educativo promedio
en los hogares no afrocolombianos es al contrario, los jefeados por mujeres
están mejor; en cambio en ladera son los hogares afrocolombianos jefeados
por mujer los que registran un mejor clima educativo promedio, y en corredor
para ambos hogares los jefeados por hombres tienen un mejor clima educativo
promedio. Hay que recordar que en los conglomerados oriente y centro oriente
hay mayor peso de los hogares afrocolombianos, lo contrario a los de ladera
y corredor, para interpretar estas variaciones: el efecto del género posiblemente
está más asociado al del tipo social de conglomerado y a la concentración
de hogares afrocolombianos que allí reside.
Cuadro
No.12:
Clima
educativo promedio según género del jefe del hogar, conglomerados geográficos
y tipo de hogar
|
CONGLOMERADO
TIPO DE HOGAR |
GÉNERO |
||||||
| HOMBRE |
MUJER |
TOTAL |
|||||
| Clima
Educativo |
Número
de |
Clima
Educativo Promedio |
Número
de Hogares |
Clima
Educativo Promedio |
Número
de Hogares |
||
|
|
Hogar
Afro |
9.6 |
52934 |
9.0 |
27551 |
9.4 |
80485 |
| Hogar
No Afro |
9.3 |
70775 |
9.4 |
31555 |
9.3 |
102330 |
|
| Total |
9.4 |
123709 |
9.2 |
59106 |
9.4 |
182815 |
|
|
|
Hogar
Afro |
9.6 |
9194 |
9.9 |
3691 |
9.6 |
12885 |
| Hogar
No Afro |
9.7 |
25516 |
9.4 |
11587 |
9.6 |
37103 |
|
| Total |
9.7 |
34710 |
9.5 |
15278 |
9.6 |
49988 |
|
|
|
Hogar
Afro |
10.7 |
29008 |
9.8 |
14386 |
10.4 |
43394 |
| Hogar
No Afro |
10.7 |
52216 |
10.8 |
23798 |
10.7 |
76014 |
|
| Total |
10.7 |
81224 |
10.4 |
38184 |
10.6 |
119408 |
|
|
|
Hogar
Afro |
11.7 |
26339 |
11.5 |
10068 |
11.7 |
36407 |
| Hogar
No Afro |
12.6 |
62492 |
11.3 |
35220 |
12.2 |
97712 |
|
| Total |
12.4 |
88831 |
11.4 |
45288 |
12.0 |
134119 |
|
|
|
Hogar
Afro |
10.4 |
117475 |
9.7 |
55696 |
10.2 |
173171 |
| Hogar
No Afro |
10.7 |
210999 |
10.4 |
102160 |
10.6 |
313159 |
|
| Total |
10.6 |
328474 |
10.1 |
157856 |
10.4 |
486330 |
|
Fuente:
Encuesta Banco Mundial-Cidse/Univalle, sept. 1999, Cali.
La distribución de la tipología
del hogar según quintiles de hogar y tipo de hogar (afrocolombiano y no
afrocolombiano), Cuadro No. 13, permite una observación de la incidencia
de la desigualdad social –medida en ingresos- sobre la composición de
los hogares. En primer lugar, llama la atención el mayor peso porcentual
del hogar nuclear completo entre los hogares afrocolombianos para el total
de los cinco quintiles (43% de los afrocolombianos versus 39% de los no
afrocolombianos). Esto es sobresaliente desde el segundo quintil en adelante,
mientras en el primero los pesos porcentuales son similares, lo cual indica
un patrón de mayor modernidad en el sentido urbano de los hogares afrocolombianos,
cuestionando mitos precedentes. Precisamente en el caso de los hogares
nucleares incompletos en el primer quintil son los hogares no afrocolombianos
los que tienen mayor peso porcentual, al igual que en los quintiles tercero
y quinto, lo contrario en los quintiles segundo y cuarto. Respecto a los
hogares extensos completos esta modalidad predomina después de los hogares
nucleares completos, pero su peso porcentual es mayor en los hogares afrocolombianos
de los quintiles primero, segundo y quinto, mientras en los quintiles
tercero y cuarto es en los hogares no afrocolombianos. Los hogares extensos
incompletos tienen preponderancia en los hogares no afrocolombianos en
el quintil primero, tercero y quinto, mientras que en el segundo son similares
las distribuciones porcentuales para hogares afro y no afro, y en el cuarto
son los hogares afro con mayor peso porcentual en esta clasificación tipológica.
Cuadro No. 13:
DISTRIBUCIÓN
PORCENTUAL DE LA TIPOLOGÍA DE LOS HOGARES SEGÚN QUINTILES DE INGRESO Y
TIPO DE HOGAR (AFRO Y NO AFRO).
|
Quintiles |
Tipo
de Hogar |
TIPOLOGIA
DEL HOGAR |
|||||||||
|
|
|
unipersonal |
nuc.
lear completo |
nuc
lear .incompleto |
extenso completo |
extenso incompleto |
compuesto completo |
com.puesto |
no
familiar |
total |
peso
quintil |
|
|
Hog.Afro |
1121 |
12711 |
4435 |
10648 |
7415 |
1194 |
874 |
0 |
38398 |
|
|
QUINTIL 1 |
%Fil |
2.9 |
33.1 |
11.6 |
27.7 |
19.3 |
3.1 |
2.3 |
0.0 |
100.0 |
|
|
|
Hog.No-Afro |
1206 |
18963 |
9552 |
10537 |
14996 |
1283 |
909 |
0 |
57446 |
|
|
|
%Fil |
2.1 |
33.0 |
16.6 |
18.3 |
26.1 |
2.2 |
1.6 |
0.0 |
100.0 |
|
|
|
Subtotal |
2327 |
31674 |
13987 |
21185 |
22411 |
2477 |
1783 |
0 |
95844 |
|
|
|
%Fil |
2.4 |
33.0 |
14.6 |
22.1 |
23.4 |
2.6 |
1.9 |
0.0 |
100.0 |
19.7 |
|
|
Hog.Afro |
322 |
19410 |
4330 |
11369 |
6555 |
856 |
457 |
0 |
43299 |
|
|
QUINTIL 2 |
%Fil |
0.7 |
44.8 |
10.0 |
26.3 |
15.1 |
2.0 |
1.1 |
0.0 |
100.0 |
|
|
|
Hog.No-Afro |
915 |
22803 |
4755 |
12692 |
11951 |
1501 |
991 |
0 |
55608 |
|
|
|
%Fil |
1.6 |
41.0 |
8.6 |
22.8 |
21.5 |
2.7 |
1.8 |
0.0 |
100.0 |
|
|
|
Subtotal |
1237 |
42213 |
9085 |
24061 |
18506 |
2357 |
1448 |
0 |
98907 |
|
|
|
%Fil |
1.3 |
42.7 |
9.2 |
24.3 |
18.7 |
2.4 |
1.5 |
0.0 |
100.0 |
20.3 |
|
|
Hog.Afro |
890 |
16734 |
3053 |
7551 |
5634 |
521 |
962 |
0 |
35345 |
|
|
QUINTIL 3 |
%Fil |
2.5 |
47.3 |
8.6 |
21.4 |
15.9 |
1.5 |
2.7 |
0.0 |
100.0 |
|
|
|
Hog.No-Afro |
2167 |
25199 |
6798 |
15595 |
12541 |
171 |
508 |
0 |
62979 |
|
|
|
%Fil |
3.4 |
40.0 |
10.8 |
24.8 |
19.9 |
0.3 |
0.8 |
0.0 |
100.0 |
|
|
|
Subtotal |
3057 |
41933 |
9851 |
23146 |
18175 |
692 |
1470 |
0 |
98324 |
|
|
|
%Fil |
3.1 |
42.6 |
10.0 |
23.5 |
18.5 |
0.7 |
1.5 |
0.0 |
100.0 |
20.3 |
|
|
Hog.Afro |
673 |
14339 |
5425 |
4838 |
4679 |
504 |
1592 |
0 |
32050 |
|
|
QUINTIL 4 |
%Fil |
2.1 |
44.7 |
16.9 |
15.1 |
14.6 |
1.6 |
5.0 |
0.0 |
100.0 |
|
|
|
Hog.No-Afro |
1139 |
27802 |
5486 |
16029 |
11701 |
2180 |
897 |
194 |
65428 |
|
|
|
%Fil |
1.7 |
42.5 |
8.4 |
24.5 |
17.9 |
3.3 |
1.4 |
0.3 |
100.0 |
|
|
|
Subtotal |
1812 |
42141 |
10911 |
20867 |
16380 |
2684 |
2489 |
194 |
97478 |
|
|
|
%Fil |
1.9 |
43.2 |
11.2 |
21.4 |
16.8 |
2.8 |
2.6 |
0.2 |
100.0 |
20.0 |
|
|
Hog.Afro |
2973 |
10741 |
2956 |
5403 |
1701 |
339 |
322 |
0 |
24435 |
|
|
QUINTIL 5 |
%Fil |
12.2 |
44.0 |
12.1 |
22.1 |
7.0 |
1.4 |
1.3 |
0.0 |
100.0 |
|
|
|
Hog.No-Afro |
6454 |
28721 |
12611 |
11270 |
10868 |
1106 |
1264 |
15 |
72309 |
|
|
|
%Fil |
8.9 |
39.7 |
17.4 |
15.6 |
15.0 |
1.5 |
1.7 |
0.0 |
100.0 |
|
|
|
Subtotal |
9427 |
39462 |
15567 |
16673 |
12569 |
1445 |
1586 |
15 |
96744 |
|
|
|
%Fil |
9.7 |
40.8 |
16.1 |
17.2 |
13.0 |
1.5 |
1.6 |
0.0 |
100.0 |
19.9 |
|
|
Hog.Afro |
5979 |
73935 |
20199 |
39809 |
25984 |
3414 |
4207 |
0 |
173527 |
|
|
TOTAL |
%Fil |
3.4 |
42.6 |
11.6 |
22.9 |
15.0 |
2.0 |
2.4 |
0.0 |
100.0 |
|
|
|
Hog.No-Afro |
11881 |
123488 |
39202 |
66123 |
62057 |
6241 |
4569 |
209 |
313770 |
|
|
|
%Fil |
3.8 |
39.4 |
12.5 |
21.1 |
19.8 |
2.0 |
1.5 |
0.1 |
100.0 |
|
|
GRAN TOTAL |
17860 |
197423 |
59401 |
105932 |
88041 |
9655 |
8776 |
209 |
487297 |
|
|
|
|
3.7 |
40.5 |
12.2 |
21.7 |
18.1 |
2.0 |
1.8 |
0.0 |
100.0 |
100.0 |
|
Los hogares unipersonales
tienen un mayor peso relativo en los hogares afrocolombianos para el primero,
cuarto y quinto quintiles, mientras que en el segundo y tercero quintiles
son los hogares no afrocolombianos. De todos modos es sobresaliente el
alto peso porcentual de hogares unipersonales dentro de los hogares afrocolombianos
en el quinto quintil, lo cual refleja una incidencia de personas profesionales
–mujeres y hombres- con altos ingresos, negros-mulatos, mostrando nuevamente
el patrón moderno de los hogares afrocolombianos. Las modalidades menores,
hogares compuestos completos e incompletos,
son más importantes en los hogares afro para el quintil primero,
tercero y muy similar para hogares afro y no afro en el quinto quintil;
en el quintil segundo ambas modalidades tienen más peso porcentual dentro
de los hogares no afrocolombianos y en el cuarto, la compuesta completa
en los hogares afro y la incompleta en los no afrocolombianos.
Lo
anterior nos estaría indicando la complejidad en la organización de los
hogares por quintiles, teniendo más peso relativo los hogares extensos
–completos e incompletos- en el primer quintil, sin perder el predominio
el hogar nuclear completo en éste, mientras que en los otros quintiles
el peso de los hogares nucleares completos se mueve entre el 40 y el 43%,
lo cual está muy acorde con la mayor importancia que ha tenido entre los
más pobres de la ciudad (primer quintil) la reestructuración de hogares
alrededor de las modalidades extensas completas e incompletas, tanto en
hogares afro como no afro. Sin embargo, los datos comparativos entre las
dos encuestas, la Cidse-IRD con la del Banco Mundial-Cidse/Univalle, nos
están indicando que se produjo un impacto por efectos de la crisis económica
en el período de un año, 1998-1999, sobre los hogares caleños en el sentido
de reducción del peso porcentual en varios puntos de los hogares nucleares
completos –sin perder su preponderancia- a favor de un incremento en varios
puntos de los hogares extensos, completos e incompletos. Pero este fenómeno
parece haber sido más intenso en los hogares afrocolombianos, sobre todo
en los dos primeros quintiles, es decir, que el impacto de la crisis ha
sido más sentido en la población de los hogares afro[16].
Como
puede observarse al confrontar los datos de las dos encuestas (Cuadro
No 13 y nota de pié de página número 16), hubo un desplome de los hogares
nucleares completos al pasar del 46.6% en 1998 al 40.5%, mientras que
los extensos pasaron del (los tipos de extensos) 34.2% al casi 40%. En
los hogares afrocolombianos el cambio fue de un 50% en hogares nucleares
completos al 43% (siete puntos), mientras que en los no afrocolombianos
del 45% al casi 40% (cinco puntos). Ahora bien, en los quintiles uno y
dos este fenómeno en los hogares afrocolombianos se pudo haber vivido
más intensamente (no hay forma de observarlo porque la encuesta Cidse-IRD
no tenía datos de ingresos).
Inserción
sociolaboral y estructuras de ocupaciones en los dos tipos de hogares:
Analizando las tasas de participación laboral, de ocupación y desempleo por quintiles de ingreso y tipo de hogar (Cuadro No.14), se puede anotar que en primer lugar, como era de esperar, para los dos tipos de hogares, a medida que aumenta el quintil aumentan las tasas de participación laboral y las de ocupación, mientras descienden las de desempleo. Sin embargo, en el caso del primero y segundo quintil de ingresos las tasas de participación laboral en los dos tipos de hogares son mucho menores, al igual que las tasas de ocupación, respecto a los otros quintiles. Claro está que la mayor diferencia está en las tasas de ocupación y desempleo entre el primero y segundo quintil. Ahora bien, llama la atención de unas ligeras mayores tasas de participación laboral y de ocupación, con una ligera menor tasa de desempleo, en el primero y cuarto quintiles para los hogares afrocolombianos. Es decir, que tanto en el grupo de extrema pobreza como en un grupo de altos ingresos hay mayores esfuerzos de inserción laboral de los hogares afrocolombianos. De resto en los otros quintiles, los patrones son relativamente similares entre los dos tipos de hogar. Esto permite entender por qué las tasas de desempleo son muy parecidas por quintiles de ingreso, con excepción del último quintil en el que son menores las de los afrocolombianos. En síntesis, en términos sociolaborales los comportamientos de las poblaciones en los dos tipos de hogares son similares, con algunas diferencias en los dos extremos, en el primero y quinto quintiles.
Cuadro No.14
Tasas
de Participación Laboral, Ocupación y Desempleo por Quintiles de Ingreso
y Tipo de Hogar (%)
|
QUINTILES |
Tasas de Particip.Laboral |
Tasas de Ocupación |
Tasas de Desempleo |
|||
|
|
Hog. Afro. |
Hog.NoAfro. |
Hog. Afro. |
Hog.NoAfro. |
Hog. Afro. |
Hog.NoAfro. |
|
Quintil
1 |
50.0 |
47.0 |
27.6 |
24.2 |
44.6 |
48.5 |
|
Quintil
2 |
52.0 |
53.0 |
38.1 |
38.2 |
27.0 |
27.6 |
|
Quintil
3 |
58.0 |
57.0 |
46.0 |
45.0 |
21.3 |
20.7 |
|
Quintil
4 |
63.0 |
57.0 |
53.0 |
47.8 |
15.9 |
16.0 |
|
Quintil
5 |
64.0 |
63.0 |
59.5 |
57.4 |
7.4 |
9.2 |
|
Total
Cali |
57.0 |
56.0 |
43.9 |
44.2 |
23.1 |
21.3 |
Fuente: Encuesta Banco Mundial-Cidse/Univalle, Sept. 1999, Cali.
Sin
embargo, a pesar del patrón cercano de inserción sociolaboral entre las
dos poblaciones, se registra un efecto diferenciador entre las opciones
ocupacionales para las mismas, controlando el género. En el gran grupo
de profesionales, técnicos, directivos las mujeres tienen un mayor peso
porcentual, en particular las mujeres de hogares afrocolombianos, al contrario
de los hombres. En el otro extremo hay una sobreconcentración de mujeres
afrocolombianas en los grandes
grupos ocupacionales no calificados asalariados de los servicios y servicio
doméstico, lo cual revela una fuerte segmentación de este mercado alrededor
de estas mujeres si se compara el valor porcentual muy menor para las
mujeres no afrocolombianas. Entre el gran grupo trabajo secretarial hay
un fuerte desbalance en contra de las mujeres afrocolombianas, al igual
que en el de magisterio-profesores. En el caso de los hombres afrocolombianos
hay una sobreconcentración en oficios tales como artesanos, pintores,
maestros de obra, trabajadores de la construcción, bien diferente a los
no afrocolombianos, al igual que una ligera mayor concentración porcentual
en el grupo obreros manufactureros, aunque aquí es menos fuerte el sesgo
socio-racial. Se observa una ligera mayor concentración porcentual en
oficios administrativos de ejecución (personal de oficina) en hombres
y mujeres no afrocolombianos, al igual que en vendedores y personal del
comercio, pero estos diferenciales son reducidos debido al enorme peso
del empleo en establecimientos micro empresariales y en la pequeña empresa.
Sin embargo, en establecimientos de gran tamaño se han detectado a través
de otras fuentes medida de restricciones al enganche de personal negro-mulato
en empleos de atención al público[17].
En
síntesis, la estructura ocupacional caleña por población según tipos de
hogares nos indicaría una cierta segregación laboral hacia empleos no
calificados, en servicios diversos, con predominio del doméstico y actividades
relacionadas, construcción, obreros manufactureros. La principal variación
es el del gran grupo ocupacional de profesionales, técnicos, directivos
en el que hay un sector de población ocupada afrocolombiana, sobre todo
mujeres, pero su peso respecto al resto es todavía reducido. Hay otros
oficios también segregados socio-racialmente como el de profesores y parcialmente
en vendedores de comercio, etc. Se trata entonces de un mercado de trabajo
con patrones segregativos que operan bajo el color de piel.
Cuadro
No.15:
Distribución
de la población ocupada por grandes grupos de ocupación, género y tipo
de hogar para Cali, Mayo-Junio 1998, (%col), Cidse-IRD
| |
TIPO
DE HOGAR |
|
|||||||
| HOGAR
AFROCOLOM. |
HOGAR
NO AFROCOLOM. |
TOTAL |
|||||||
| GÉNERO |
|
GÉNERO |
|
GÉNERO |
|
||||
| Hombre |
Mujer |
Hombre |
Mujer |
Hombre |
Mujer |
||||
| %
col. |
%
col. |
%
col. |
%
col. |
%
col. |
%
col. |
||||
| Profesionales
especializados y ejecutivos |
|
12.2 |
|
|
|
|
|
11.8 |
|
| |
|
|
|
|
6.3 |
|
|
|
|
| Personal
administrativo – |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vendedores,
comerciantes y comerciantes ambu. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Obreros-Maestros
manufactura y agropecuario |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fuente:
Encuesta Cidse-IRD (antiguo Orstom), Movilidad, urbanización e identidades
de poblaciones Afrocolombianas
en Cali, Mayo-Junio de 1998, Cali..
La autopercepcion de “ghetto” en el oriente de Cali entre la población joven y la discriminación racial en el contexto urbano más amplio de clases medias negras-mulatas:
“Aquí del Ghettos
no entran extranjeros
a no ser que sean duros
y se ganen el respeto del Ghetto
díganme si no es cierto,
he visto con mis ojos
muchos bravos que se han muerto
con su boca llena de tierra
y su rostro incompleto
por la falta de respeto al Ghetto”
(Coro)
“Aquí en el Ghetto
es primero quien es tropelero
sólo los vivos sobreviven
a todo este mierdero
Les quiero rapear
cómo es el Ghetto
Es oscuro, es peligroso,
mejor dicho es un infierno
a veces ni el mismo diablo
asoma por aquí sus cuernos
Aquí en el Ghetto
no abunda el dinero
existen por montones pordioseros y limosneros
gente que se la rebusca trabajando
en basureros víctimas inocentes
del nocturno patrullero
de aquí del Ghetto”
Lírica de tema rap “Aquí en el Ghetto”, grupo Ashanty, Diciembre 1999, Charco Azul, Cali
Al
preguntársele a los jóvenes – entre los 12 y 25 años- en el barrio Charco
Azul (comuna 13, franja oriental de Cali) qué significa la expresión “ghetto”,
usada frecuentemente por ello en sus temas raperos, aluden a una serie
de respuestas bien interesantes:
“es el barrio bajo”, “barrios de negros”, “la gente de los barrios
del Distrito de Aguablanca”[18],
“la gente de por aquí”, “donde hay muchos ladrones”, “la gente pobre o
humilde”, “barrio donde se vive la violencia”, “Ghetto por ser negro y
pobre esos nombres se los colocan a las invasiones[19]”.
Al lado de estas connotaciones también aparecen las que hacen referencia
a la existencia de lazos de vecindario con un sentido de residir entre
“gente como uno”: “para mi la palabra es por ser negros y pobres, porque
las personas negras somos de sabor y hacemos lo que nosotros queremos
y no lo que las otros personas quieren, y tambien por pobres porque todos
somos humildes y tenemos el mismo nivel de vivienda y no nos importa y
como todos somos iguales en el guetto entonces hacemos lo que queremos”.
Hay
una autopercepción de población excluida del conjunto de la ciudad, la
cual se ha venido construyendo a partir de un sentido de alteridad desde
diversos espacios urbanos por quienes no viven en los barrios de la franja
oriental. Se trata de un mecanismo de estigmatización de ciertos espacios
urbanos a la manera de “regiones morales” peligrosas (Agier, 1999). Como
anota este autor en su estudio sobre la franja oriental de Cali – el Distrito
de Aguablanca-, en relación con una lírica de rap del grupo Ashanty que
hace referencia a la existencia “del monstruo de Charco Azul”, “los autores
presentan el monstruo como una metáfora de la exclusión del barrio, considerando
(es la explicación que los autores le dieron al investigador) que el mismo
barrio era visto como una forma monstruosa en la mirada del resto de la
ciudad” (op.cit.: 147)[20].
Se trata así de un dispositivo de exclusión por alteridad radicalizada
que produce imágenes en doble juego: los estigmatizadores y los estigmatizados.
Este imaginario urbano, común a una serie de barrios del oriente en Cali,
ciertamente está asociado al elemento socio-racial, donde en forma visible
la presencia de población negra es mayor que en el resto de la ciudad[21].
Es decir, hay una relación entre espacios de sobreconcentración de población
negra-mulata y sobre todo negra y uso de la expresión “ghetto” de parte
de los jóvenes. Por supuesto, hay un factor de base pre-existente, la
mayor pobreza en esas áreas de especial concentración racial. Tampoco
podemos desconocer que la otra región urbana de enorme pobreza es la zona
de ladera, con la menor participación porcentual y absoluta de población
en hogares afrocolombianos de Cali, con un amplio predominio en términos
raciales de una población mulata, en lugar de negra; también con grupos
de rap entre la juventud con características similares de denuncia social
en sus líricas a las de los grupos de la zona oriental. Sin embargo, la
generalización en el uso de la expresión “ghetto” dentro del rap urbano
es fuertemente dominante en la franja oriental de la ciudad[22].
En
segundo lugar, la relación entre pobreza y color de piel
está indicando una construcción en el imaginario social urbano
de un mecanismo de segregación socio-racial y socioeconómica no separables
o autónomas que a la vez tiene un soporte “objetivo” en la distribución
de la geografía urbana de la desigualdad social, como pudimos observarlo
a través de los resultados de la encuesta del Banco Mundial-Cidse/Univalle.
La asociación para determinadas áreas residenciales entre pobreza y color
de piel está indicando que si bien la desigualdad social se sustenta en
factores de clase, no puede reducirse a esta dimensión, puesto que en
el contexto socioespacial de la ciudad el factor racial es un componente
muy importante en los atributos de la pobreza urbana, como ha podido ilustrarse
a nivel de un análisis estadístico descriptivo. Esto quiere decir que
la discriminación racial bajo la modalidad de segregación socio-espacial
entre sectores populares opera en la ciudad como un dispositivo que afecta
la desigualdad entre las clases y que no se explica completamente por
esta última forma desigualdad. Según Wade (1999), refiriéndose a la experiencia
del grupo Ashanty y de los barrios de mayoría negra del Distrito de Aguablanca,
“el racismo y la mayor parte de los problemas generales de pobreza y violencia
eran experimentados en forma unificada, sin poderse separar en problemas
de “raza” y “clase” o identidad y recursos materiales....Sugeriría que
la experiencia es vivida de una manera integrada pero en constante tensión
con objetivaciones las cuales fragmentan la experiencia en los componentes
de raza y clase....En el caso de Ashanty, en el conjunto del contexto
urbano colombiano, donde hay ausencia de estricta separación a lo largo
de las líneas raciales, lo que es también característico de otras áreas
Afro en América Latina, y que he llamado la coexistencia de la negritud
y la mezcla racial, discriminación y acomodación (Wade, 1993)”.
Lo
que se ha dicho anteriormente no significa que la expresión “ghetto”,
utilizada por los jóvenes de los sectores populares más pobres de Cali,
en su gran mayoría negros,
sea equivalente al fenómeno del “ghetto” en sociedades con un tipo
de racismo histórico institucionalizado, como han sido los casos típicos
de la sociedad norteamericana y el modelo del “apartheid” sudafricano.
O en otras palabras, a nivel “objetivo”, no podemos hacer equivalente
los modelos de segregación socio-raciales americano o surafricano, en
donde se presenta un fenómeno de homogeneidad socio-racial generalizado,
a los barrios con alta concentración de población negra en el conglomerado
urbano caleño del Distrito de Aguablanca. Si bien es cierto, como pudimos
analizarlo en el capítulo de desigualdad social, de acuerdo con los datos
generados por la encuesta del Banco Mundial-Cidse/Univalle, entre los
más pobres urbanos hay una sobre-representación de los hogares afrocolombianos
en los barrios del oriente de Cali y en menor medida en la zona de ladera,
lo que permite afirmar que los más pobres entre los pobres son probablemente
hogares afrocolombianos, ello no excluye un significativo mestizaje racial
en el interior de dichos hogares. Al igual,
hay que resaltar que en otras áreas urbanas de la ciudad se registra
una importante participación porcentual de hogares afrocolombianos, aunque
con variaciones decrecientes a medida que nos alejamos del oriente de
la ciudad, además de un menor peso de la población negra dentro de ellos
y mayor importancia de la población mulata[23].
Esto significa que en el caso de la ciudad de Cali la segregación socio-racial
urbana en barrios populares del oriente donde hay visiblemente una sobreconcentración
de hogares afrocolombianos también se hace presente el mestizaje racial,
bajo diversas formas de “blanqueamiento”[24],
en la clasificación arbitraria de fenotipos “mestizo” y “blanco”. Por
otro lado, es un hecho que operan modalidades de movilidad social en los
diferentes conglomerados para los hogares afrocolombianos con un mejor
“background” e inserción sociolaboral, incluso en el oriente, ya que encontramos
este tipo de hogares a lo largo de los cinco quintiles de ingreso, aunque
van disminuyendo su peso porcentual a medida que aumenta el quintil de
ingreso. Es una segregación socio-racial de la geografía urbana que coexiste
con alternativas de movilidad socioeconómica, sin que ello represente
la eliminación de prácticas discriminatorias para los sectores más acomodados
(clases medias negras-mulatas), pero ya no en los mismos términos que
se observa para los grupos más pobres de la ciudad en donde predomina
la población negra-mulata.
La
expresión del inglés “ghetto” procede desde el rap, a través de la influencia
del movimiento “hip-hop” negro en los Estados Unidos y Europa, que los
grupos de jóvenes negros raperos de Cali han incorporado en sus líricas
desde mediados de la década del 90. No se trata de una moda o una influencia
publicitaria artificial. Es un hecho que los raperos caleños resignifican
el término “ghetto” de acuerdo con sus propias experiencias cotidianas
en sus barrios. Ello les ha permitido generalizar su uso a todo el Distrito
de Aguablanca y comunas circunvecinas en sus músicas de rap y ahora en
el trato diario para referirse a muchas manifestaciones de la vida ordinaria.
Lo interesante es que dicha expresión por excelencia capta muy bien las
condiciones de existencia de las “regiones morales” estigmatizadas donde
residen estos jóvenes. Sin embargo, el uso de esta palabra por los jóvenes
de los sectores populares en donde hay una caracterizada presencia de
población negra-mulata tiene que ver con la fuerte asociación entre extrema
pobreza y el sobre peso demográfico de la población juvenil masculina,
fenómeno antes analizado en este texto, al hacer referencia a más del
60% de los hombres como menores de 20 años en la franja oriental para
los hogares afrocolombianos. Jóvenes que enfrentan una altísima deserción
escolar, vinculación temprana al mercado laboral y por lo mismo con alto
desempleo, y por ello en actividades de rebusque ilícitas como alternativa
para generar ingresos, las cuales producen una violencia extrema atada
territorialmente a los lugares de residencia. Es una construcción imaginaria
de “ghetto” como sentimiento y/o autopercepción diferente al esquema del
“ghetto” americano en cuanto espacio polarizadamente segregado, este último
con reducido o muy poco mestizaje y por ello aparentemente homogenizado
en términos raciales. Este tipo de construcción es una modalidad de comunidad
inventada (Anderson, 1991) por jóvenes negros y mulatos excluidos.
La
fuerte estigmatización como “regiones morales” constituye una forma particular
de lógica de exclusión en el sentido dado por Elias (1997), al lado de
una dispersión con presencia difusa pero visible, en menor grado a escala
colectiva, aunque sí a nivel individual, de hogares afrocolombianos de
clases medias, con altos niveles de escolaridad y vinculación socio-laboral
en carreras técnicas y profesionales, tanto hombres como mujeres. En el
caso de estos hogares la discriminación racial se experimenta a través
de dispositivos más sutiles, a escala de la estructura ocupacional en
empleos calificados, en los niveles de ingresos dentro de esos empleos
y en la jerarquía social de cargos de mando empresarial (sobre la poca
o ninguna presencia de grandes o medianos empresarios negros en la región,
véase Urrea y Mejía, 2000) y del mismo sector público[25],
donde se hace visible una desigualdad social a partir del color de piel,
pero permitiendo procesos de movilidad social ascendente, articulados
a mecanismos de mestizaje interracial. No es casual por ejemplo que entre
los hogares afrocolombianos de los quintiles de ingreso cuatro y cinco
la presencia racial sea casi exclusivamente mulata y muy poca negra. Por
eso es un tipo de racismo que a la vez que integra a través del mestizaje
jerarquizado, favorable al “blanqueamiento”, en las capas sociales medias
y altas, al propio tiempo
segrega en las clases populares.
La discriminación racial “difusa” sin aparentes señales segregativas, como un dispositivo del imaginario urbano y regional puede también observarse en algunas manifestaciones de la producción cultural de las élites “blancas” caleñas, compartida afectivamente por otras capas sociales de la población no negra, incluso de los sectores populares, fenómeno que seguramente afecta en una forma más inmediata a las clases medias negras-mulatas de la ciudad. Es fuerte en el imaginario colectivo de amplios sectores sociales de la ciudad de Cali la asignación de roles subordinados de empleada doméstica o sirvienta para la mujer negra y de trabajador de la construcción sin educación para el hombre negro, que hablan además un mal castellano, a través de la caricatura de Nieves[26], publicada en el prestigioso diario regional El País, desde hace 30 años en una de las páginas editoriales, los cuales son típicamente representados como oficios de “negros” en la región (véase Urrea, 1997: 155).
En
1997 el estadístico de la Universidad del Valle, Pascual Charrupi - profesional
negro fallecido en un accidente de auto en 1999 - encaminó una acción
de tutela en la ciudad de Cali contra este periódico por la publicación
de dicha caricatura, alegando que en ella hay un contenido racista o discriminatorio
contra las poblaciones negras. Esta tutela fue fallada en contra del demandante
por el juez local y el Tribunal Regional y luego llegó hasta la Corte
Constitucional en donde se la clasificó como no procedimental. Sin embargo,
la demanda generó una interesante polémica en los medios de comunicación
regionales y de nivel nacional (prensa, radio y televisión), polarizándose
las opiniones entre los que apoyaban a la autora de la caricatura (Consuelo
Lagos, una mujer de la élite blanca vallecaucana) y los que estaban de
acuerdo con el recurso de tutela. Fue claro que entre los partidarios
de las dos posiciones estaba presente el factor racial, ya que los entrevistados
que simpatizaban con la caricaturista no eran negros o mulatos y además
consideraban exagerada la interpretación del demandante o incluso sectaria,
incluso de “racista al revés”, mientras los que apoyaban la tutela eran
negros o mulatos, en su gran mayoría profesionales, argumentando los mismos
criterios del demandante respecto a la imagen discriminatoria de esta
caricatura (Urrea, op.cit.).
Pero
también, sorprendentemente en el primer espacio universitario público
de Cali y la región, la Universidad del Valle, han aparecido en los últimos
cuatro años grafitos racistas, curiosamente en los cubículos de lectura
individual de la biblioteca central de la universidad (Palacios, 1999)[27], bajo las siguientes modalidades:
grafitos contestatarios racistas en los que se ridiculizan con expresiones
ofensivas manifestaciones de otros grafitos de autoestima racial de la
gente negra (o sea, en este caso, hechos por estudiantes negros-mulatos);
grafitos en los cuales se motiva a odiar y rechazar todo lo relacionado
con la gente negra; grafitos que predican el odio, la ridiculización e
inferiorización o burla de la gente negra;
grafitos que asimilan lo negro con modalidades ofensivas; y grafitos
en los que se animaliza a la población negra-mulata (op. cit.). Es preocupante
que en una universidad pública con predominio de estudiantes de origen
urbano de clases medias-bajas y medias-medias, por lo menos en más de
un 55% procedente de colegios privados, con una amplia diversidad racial,
aunque predomina el mestizaje en sus múltiples variantes procedente de
variados lugares de origen, esté apareciendo este fenómeno de expresiones
de “odio racial”. Una hipótesis
plausible es que el aumento visible de la población estudiantil negra-mulata,
de mujeres y hombres en la Universidad del Valle, durante la década del
90, en diferentes carreras profesionales, incluso en las áreas de ingeniería
y ciencias básicas, habría desatado una reacción competitiva entre la
población estudiantil mestiza-blanca de corte racista, sobre todo después
de 1997 cuando la recesión y crisis económica de la región y la ciudad
han llegado a los niveles más altos de la historia. Hay que advertir que
se trata de estudiantes con el mismo origen social, ya sean negros-mulatos
o mestizos-blancos, de clase media en su gran mayoría. Por supuesto, este
fenómeno no es ajeno al crecimiento de la población negra-mulata en Cali
en los diferentes sectores sociales de la ciudad en las últimas dos décadas.
Cali, a pesar de ser “representada” como una ciudad “trigueña” (mulata-blanqueada),
sobre todo en sus manifestaciones culturales (en las figuras de los bailarines
de salsa, las mujeres y los mismos hombres en sus apariencias físicas
y en las expresiones eróticas de la cotidianidad[28]),
ha tenido un aumento visible de una población negra-mulata en diferentes
espacios de la vida colectiva de la ciudad.
En
1997 se produjo una protesta pública con un mitin callejero realizado
por las organizaciones afrocolombianas de Cali ante el hecho de hacerse
de conocimiento público por filtraciones de un grupo de abogados laboralistas
sobre una gran empresa, una de las mayores cadenas colombianas de distribución
comercial en grandes superficies, Almacenes Exito, practicaba medidas
explícitas de discriminación racial en el enganche de personal negro-mulato,
incluso con niveles de escolaridad medios-altos y de origen social de
clase media-baja, al ser escogidos únicamente para cargos de limpieza
y cocina, con expresa prohibición de ser contratados en oficios de atención
directa al público[29].
Los eventos precedentes muestran que para la población negra-mulata de sectores sociales medios e incluso clases medias altas, operan mecanismos de discriminación racial, algunos de ellos bastante agresivos, aunque no con las características de segregación espacial socio-racial, con estigmatización de los “barrios de negros”, en los sectores populares de la franja oriental y ladera, en donde encontramos un predominio de clases bajas-bajas, o en términos de ingresos per cápita del hogar, en el primero y segundo quintiles. Se observa así una doble dinámica social, segregativa residencial con todas las consecuencias laborales y de acceso a servicios para la población negra-mulata más pobre o excluida versus la de discriminación racial a escala individual en medio de un juego de dificultades de movilidad social ascendente para las clases medias negras-mulatas que les permita el acceso creciente a los beneficios de la modernidad. En el segundo caso la movilidad socioeconómica funciona a través de la inversión en capital escolar, cultural y social, pero a partir de un determinado umbral, por fuera de los espacios de segregación residencial, en el contexto de áreas urbanas menos concentradas de población negra-mulata.
De
todos modos los ejemplos precedentes indican que para las clases medias-bajas
y clases medias-medias negras-mulatas existen enormes dificultades en
el ascenso social. Esto se hace palpable en los resultados de la encuesta
Cidse-IRD. Cuando las diferencias de condiciones de vida evidenciadas
por Bruyneel y Ramírez ([1999] : 56-60) son reducidas en los dos extremos
de la escala socioeconómica (estratos bajo-bajo y medio alto y alto),
sin embargo ellas alcanzan niveles asombrosos en los estratos medio-bajo
y medio. También apuntan en esta dirección los resultados de mayores diferenciales
en el índice de hacinamiento promedio para los quintiles segundo y tercero
en los hogares afrocolombianos en la encuesta del Banco Mundial-Cidse/Univalle,
como antes fue anotado. Por ello se entiende la reacción de una mujer
negra joven que asistía al taller de presentación de los resultados de
esta encuesta realizado en el barrio El Retiro el 17 de abril de 1999
: “A nosotros los negros nos dejan
en paz cuando somos bien fregados o ya somos futbolistas profesionales,
pero cuando se busca salir adelante es que lo ponen a uno a sudar”[30].
Percepciones
de racismo y acciones de respuesta. Hacia la construcción de una identidad
de autoestima:
La encuesta Cidse-IRD proporcionó
importantes resultados alrededor de las percepciones de racismo en la
ciudad de Cali (Barbary, 2000). Según
Barbary (op.cit.), “cualquiera sea la heterogenidad, la muestra de la
encuesta nos aporte, a través de percepciones y opiniones sobre la discriminación,
un diagnóstico inequívoco: para todos los colores de piel confundidos,
la opinión mayoritaria en Cali es que la discriminación existe, tanto
en el trabajo como en otras situaciones, la más a menudo hacia los negros,
pero también hacia los pobres, las personas viejas, las mujeres, etc.
Así el 65% de las personas interrogadas responden afirmativamente a la
pregunta sobre su existencia en el trabajo; la proporción es del 77% en
el seno de los hogares afrocolombianos y 60% en los hogares no afrocolombianos,
y ella alcanza el 82% cuando las mujeres son caracterizadas como negras.
Más aún, más de la tercera parte de las personas que piensan que ella
existe, la consideran frecuente (casi todos los empleadores o la mayor
parte de ellos la practican). Para los encuestados, los dos principales
motivos de discriminación profesional son claramente la apariencia racial
y la clase social: 55% de las respuestas a esta pregunta citan, como primera
categoría de población observada los negros, y 24% los pobres y las personas
poco educadas. Las personas viejas (5%), las mujeres (3%), los jóvenes
(2%) y los indígenas (0.5%) siguen a continuación. También, alrededor
de la mitad de la muestra piensa que los negros son tratados menos bien
que las otras personas por la policía y en el trabajo, y alrededor del
30% tienen opinión que es la misma situación en el caso de los hospitales
y los centros de salud, la escuela o el colegio, en el transporte público
(buses) y en los trámites administrativos públicos....”.
Las prácticas discriminatorias
se refieren entre otras a
las siguientes situaciones: la policia requisa periódicamente a gente
negra, especialmente hombres; “no nos dan empleo porque vivimos en el
Distrito y porque somos negros”; se producen expresiones corrientes en
la calle dentro de agresiones verbales contra la población negra infantil
en los barrios limítrofes de población más mestizada a las áreas de mayor
concentración de población negra; los buses no recogen pasajeros negros
hombres en determinadas áreas de la ciudad, sobre todo en la autopista
Simón Bolivar, en el barrio Siete de Agosto, por el temor a ser asaltados.
Es notoria la percepción de inseguridad que la población negra-mulata
detecta de la población mestiza-blanca al pasar cerca de ella, lo cual
es registrado en diversas entrevistas a jóvenes y adultos negros-mulatos
(Proyecto Cidse Masculinidades, 1999): esto es manifiesto en los buses,
en la calle, en los almacenes del comercio, etc.
Al lado de las prácticas
estigmatizadoras sobre la población negra-mulata, operan un conjunto de
estereotipos culturalistas, algunos de ellos supuestamente favorables
a los sectores afrocolombianos en la ciudad: la imagen generalizada de
equipo de futbol que no tiene negros en su nomina no juega bien, lo cual
está asociado en el país a sus “habilidades deportivas”, pero sólo en
determinados deportes[31];
las mujeres negras como excelentes cocineras (imagen de Nieves como empleada
doméstica). Los hombres y mujeres negros como buenos bailarines, con una
exigencia social para que así se desempeñen (por ejemplo, para bailar
salsa). Lo anterior se expresa en la frase: “el negro es “chicanero”[32],
baila salsa y juega futbol; si no, no es negro”. En el caso de las mujeres
negras-mulatas, se les atribuye un tipo de belleza “raro”,
pues no es la modelo rubia, pero bajo una mirada fuertemente estereotipada.
Es frecuente la aparición de publicidad alusiva a la Feria de Cali, en
donde aparecen varios personajes negros-mulatos, hombres y mujeres en
forma estereotipada.
100%
negro
Sin embargo, en los últimos años se han generado acciones de respuesta en sectores de la población negra-mulata caleña, especialmente entre sectores de clases medias profesionales mujeres y hombres- y algunos grupos intelectuales negros de sectores populares en el Distrito de Aguablanca, alrededor de la lucha contra el racismo y campañas de autoestima racial. La marcha en protesta por las prácticas de discriminación de Almacenes Exito en marzo de 1997 movilizó a amplios sectores de clases medias profesionales, negros y mulatos en la ciudad, con el tema en el Exito no permiten trabajar a negros. Pero ciertamente fue la acción de tutela del líder negro Pascual Charrupi contra la caricatura de Nieves en ese mismo año que causó más conmoción en la ciudad y en el resto del país. En la dirección de afirmación de autoestima y construcción de una identidad pública visible, apareció en la ciudad de Cali y municipios aledaños de la región metropolitana, una oleada de grafitos en diversos sitios visibles. Se sabe que estos grafitos fueron de autoría de jóvenes negros estudiantes universitarios de clase media urbana. Entre los más comunes éstos fueron:
Negro por naturaleza, orgulloso por decisión
Negro, gracias a Dios!
Todo lo negro es bello
Adoro todo lo hermosamente negro que soy
Black power
No se hicieron demorar las respuestas agresivas, bajo la modalidad de una especie de guerra racial de grafitos. Un ejemplo típico fue el siguiente:
200%
ladron al lado de 100% negro: 100%
negro 200%
ladrón!
Prácticas
culturales y eventos en la construcción de una diversidad socio-racial:
Los
años 90, a raíz de la consolidación de una población afrocolombiana en
la ciudad a lo largo de todos los sectores sociales, aunque más concentrada
en el oriente y centro oriente, se han venido desarrollando eventos culturales
que demuestran la presencia de la población negra-mulata, sobre todo la
procedente de la Costa Pacífica en Cali. Este fenómeno de afirmación cultural
se viene dando al tiempo de articulación con procesos muy intensos de
modernidad, en particular en el campo musical, tanto instrumental como
de danzas. El evento más significativo y que ya tiene una institucionalidad
propia es el Festival de Música del Pacífico Petronio Alvarez[33],
celebrado durante el mes de julio de cada año, desde 1997. Este festival
musical está fuertemente asociado a la imagen de “Cali, capital del Pacífico”,
como lugar de llegada de toda clase de migrantes de las diferentes regiones
del Pacífico y del resto del territorio colombiano. Lleva ya tres años
de celebración, caracterizándose por la presentación de trabajos musicales
modernos, de fusión, con base en ritmos del Pacífico, a través de grupos
musicales provenientes de diferentes regiones del Pacífico, incluyendo
la ciudad de Cali. Este festival congrega masivamente a amplios sectores
de población negra-mulata de Cali, sobre todo de clases medias-medias
y medias-bajas, con una menor participación de sectores del Distrito de
Aguablanca, alrededor de “colonias” o grupos de personas nacidas en una
determinada región del Pacífico, incluyendo la Provincia de Esmeraldas
en el Ecuador. En su organización participa activamente el gobierno departamental
y municipal, además de una presencia en el campo de los jurados de personajes
de la intelectualidad musical nacional, tanto en música popular como culta.
El festival ha significado una revaloración de la música del Pacífico
como aporte musical de la población negra-mulata de esta amplia región,
pero ante todo su inserción a la modernidad urbana colombiana en el campo
de la fusión, diferente a las vertientes de la salsa, dominantes en otros
espacios de la vida festiva de la ciudad.
La vertiente del “hip-hop”,
rap, reggae, breakdance, funk, ha tenido una extensa difusión y creación
en la ciudad, especialmente en la franja oriental (Distrito de Aguablanca
y comunas circunvecinas), desde los años 80, a medida que se consolidaba
la presencia de población afrocolombiana en este conglomerado urbano.
En la actualidad existen más de 500 grupos de rap en esta zona de la ciudad
y por lo menos 30 a 40 de breakdance[34].
Los grupos de rap constituyen la expresión cultural más importante de
denuncia de segregación o exclusión social de la gente joven de la franja
oriental y de ladera, con fuerte dosis de afirmación de autoestima, muchas
de ellas a través de contenidos agresivos de sus líricas contra el racismo,
la violencia, los estereotipos raciales y de pobreza que marcan las áreas
oriental y de ladera de Cali. Hoy en día es un movimiento en expansión,
que cuenta poco a poco en circulación con CD’s de algunos grupos. La mayor
parte de los grupos son masculinos pero han aparecido en los últimos tres
años grupos de mujeres raperas.
Otra vertiente de música popular en el Distrito de Aguablanca que alterna con el “hip-hop” lo constituyen los grupos de danzas folclóricas del Pacífico (currulao), compuestos en su mayor parte por jóvenes y niños negros y mulatos. Es interesante observar que los jóvenes y niños pueden moverse en los dos registros culturales, de música tradicional del Pacífico y las variantes diversas del “hip-hop”, al igual que gozar de la música salsa para efectos del encuentro de parejas o de conquista amorosa. No se presentan oposiciones en la diversidad musical en la franja oriental de la ciudad con predominio de población afrocolombiana. Podría decirse que cada registro juega un papel según los contextos y dimensiones de la vida de los jóvenes: a través del “hip-hop”, sobre todo del rap, la autoafirmación y denuncia social, de las danzas tradicionales continuidad de experiencias de comunidad cultural procedente de diversas regiones del Pacífico, y de la salsa para el juego erótico-amoroso.
Según los entrevistados,
se registra un rechazo hacia la musica rock por parte de la poblacion
afro en la región oriental de la ciudad. En este sentido se vive una oposición
entre los seguidores del “hip-hop” y las diferentes variantes del rock,
al igual que respecto a la música pop, “trance”, “house”, las cuales consideran
gustos de “gomelos”[35]
La ciudad de Cali ha tenido
su historia de discotecas de música salsa, como espacios típicamente interraciales,
pero en los últimos años han aparecido espacios con predominio de jóvenes
negros y mulatos, y reducido personal mestizo-blanco. En el imaginario
social de la ciudad la salsa ha estado asociada a la “trigueñidad”, al
igual que las mujeres caleñas y por lo mismo han sido lugares de veneración
a esa imagen caleña. Sin embargo, la presencia de discotecas más “afro”
es un indicativo de un fenómeno de aparición de espacios de circulación
de jóvenes negros-mulatos entre hombres y mujeres, en los que tienden
a encontrarse preferencialmente. Son espacios interclasistas que permiten
el encuentro entre jóvenes del Distrito de Aguablanca con jóvenes negros
de barrios de clases medias, una buena parte de ellos estudiantes universitarios.
Hay otros dos fenómenos de
consumo cultural entre las poblaciones afrocolombianas de Cali. El primero
es el desarrollo en los últimos cinco años de peluquerías masculinas “afro”[36]
en todos los barrios del Distrito de Aguablanca y en otras áreas de la
ciudad, en forma de pequeños negocios entre jóvenes hombres negros-mulatos
para la generación de ingresos. Las peluquerías “afro” hoy en día son
lugares de circulación de información cultural sobre músicas, bailes,
rumbas, actividades deportivas entre los jóvenes de los sectores populares
del Distrito de Aguablanca. El segundo es la aparición de los viernes
del Pacífico en los barrios populares del oriente de la ciudad, alrededor
de la música tradicional del Pacífico, combinada con salsa y algunas veces
con actividades de “hip-hop”.
Relaciones interraciales y circulación urbana en Cali:
Viveros
(2000) introduce de una manera muy aguda el manejo de los estereotipos
sexuales y relaciones de género alrededor de las relaciones interraciales
en su estudio sobre las identidades masculinas de los varones de sectores
medios de Quibdó. A partir de las reflexiones de Viveros hemos analizado
cómo se construyen las relaciones interraciales entre hombres y mujeres
en dos espacios urbanos muy diferentes de la ciudad de Cali, la Universidad
del Valle y el barrio Charco Azul en el Distrito de Aguablanca, a través
de la información suministrada por estudiantes afrocolombianos en Univalle
y por miembros de la organización afrocolombiana Ashanty.
En la Universidad del Valle
aparentemente son más frecuentes las relaciones interraciales entre estudiantes
mujeres negras-mulatas con hombres no negros-mulatos, mientras son pocos
frecuentes hombres negros-mulatos con mujeres no negras- mulatas. Cuando
el segundo tipo de encuentros se da en el medio universitario público,
tiende a reducirse la relación a un evento pasajero sin desarrollarse
una amistad de permanencia. Los comentarios realizados por mujeres mestizas-blancas
universitarias apuntan a que los hombres negros son más ardientes, pero
estos encuentros interraciales son menos frecuentes en Univalle, o son
relaciones ocasionales, muy instrumentales, por el placer sexual. Por
otra parte, se comenta del comportamiento de los hombres no negros como
más cariñosos, menos “guaches” que el hombre negro-mulato, por parte de
las mujeres universitarias negras-mulatas. Los dos resultados coinciden
con los hallazgos de Viveros para Bogotá. Sin embargo – y esto es bien
importante-, las relaciones interraciales en Univalle no son muy extendidas,
más bien son escasas.
En barrios populares del
tipo Charco Azul en el Distrito de Aguablanca se produce una situación
de relaciones interraciales en la formación de parejas lo contrario a
Univalle. Aquí las mujeres no negras-mulatas prefieren hombres negros-
mulatos – igualmente por el estereotipo de ser más ardientes- pero en
este caso es frecuente que las relaciones sean más o menos estables y
visibles entre este tipo de parejas. Al igual que en el espacio universitario
las mujeres negras-mulatas comentan que los hombres negros-mulatos son
“guaches”(no sólo son poco cariñosos sino que las golpean) y si tienen
oportunidad buscan hombres no negros pero las alternativas son limitadas.
En ambos casos, hombres negros-mulatos con mujeres no negras-mulatas y
mujeres negras-mulatas intentando encontrar hombres no negros-mulatos,
también entra a jugar el factor interclase de movilidad social, en cuanto
hay una clara asociación, ya observada en los Cuadros Nos. 2 y 3, y a
través de los Mapas 1 y 2, que aumenta proporcionalmente la población
mulata, mestiza y blanca a medida que nos alejamos de la región oriente.
Este fenómeno ya ha sido
analizado para Colombia por Wade (1993, op.cit.). No obstante, si bien
puede ser cierto que los “hombres afro tienden a relacionarse más con
mujeres también afro”, el mestizaje racial en los hogares afrocolombianos
es mayor que lo que puede advertirse según lo observamos anteriormente
a través de la encuesta del Banco Mundial-Cidse/Univalle.
Para los hombres negros del
“ghetto” hay más alternativas de relaciones interraciales en el futbol
y en el basket, mientras para las mujeres la oportunidad se da más en
el sistema escolar. En los sectores populares de Cali las ciclovías son
un espacio interracial para ambos géneros.
Vanegas (1998) señala la
fuerte influencia entre los grupos de pares de jóvenes en el Distrito
de Aguablanca de los jóvenes negros-mulatos sobre los mestizos-blancos,
en particular en la música “hip-hop”, la salsa, y las diversas manifestaciones
lúdicas. Como anota un entrevistado, “he conocido personas trigueñas que
se comportan mas como negros” en los barrios del Distrito de Aguablanca.
Sin embargo, la misma fuente coloca que “conozco negros que quieren comportarse
como “blancos” negando inconcientemente sus origenes” en los sectores
sociales del mismo Distrito de Aguablanca que presentan dinámicas de diferenciación
social. Estas imágenes remiten a dos fenómenos relacionados, el efecto
de una cierta hegemonía interracial desde los hogares afrocolombianos
en las áreas más pobres del oriente de la ciudad y el proceso de movilidad
social en hogares afrocolombianos alrededor de prácticas de consumo cultural
interraciales que buscan invisibilizar las marcas estigmatizadoras del
racismo a través del “blanqueamiento”.
Respecto a la visibilidad publicitaria de y para la población afrocolombiana es interesante observar que en los dos últimos años han aparecido vallas de hombres y mujeres negros-mulatos en Cali, referidas a uso de prendas de alta calidad y productos de arreglo personal. Hay que advertir que este fenómeno no es tan reciente[37], lo mismo que el surgimiento de un mercado de modelaje para mujeres y hombres negros-mulatos[38]. Al lado de este tipo de imágenes publicitarias encontramos las del niño negro que aparece con un balón de futbol, haciendo la pregunta: ¿Sabes qué quiero hacer cuando sea grande?[39].
La difícil construcción de ciudadanía en una ciudad con ausencia de democracia racial:
Cali es una ciudad que presenta
una geografía urbana racializada, tanto la información estadística disponible
como los imaginarios que operan sobre determinadas “regiones morales”
en el oriente de la ciudad y en ladera apuntan a una representación de
alteridad excluyente en donde se combinan sin poder separarse el color
de la piel y la pobreza extrema, aunque no por ello podemos asimilar este
fenómeno al observado en otras sociedades con otros patrones de discriminación
racial (Estados Unidos, Sud Africa). Como señala Barbary (2000), para
el caso de Cali, “las encuestas nos vuelven a recordar oportunamente cómo
los motores raciales y sociales de la discriminación funcionan en paralelo,
esencializando a menudo sin distinción las diferencias biológicas o socioculturales”.
Por otro lado, como también establece este autor, “los mecanismos de segmentación no pueden ser analizados únicamente como el producto endógeno de un orden social segregado racialmente, ya que ellos son igualmente el resultado de las estrategias y de las oportunidades específicas de las redes migratorias correspondientes a las poblaciones de diferentes orígenes geográficos y sociales. En el caso de la población afrocolombiana, el papel de sus orígenes, como factor de su diferenciación de la población no afrocolombiana, pero también de su heterogeneidad interna, muestra una enorme importancia”. Este mismo fenómeno ha sido anotado por Urrea y Murillo (1999), para quienes no sólo se trata de este proceso de las redes migratorias,sino que también operan unas menores opciones de inserción a la vida urbana: “en el caso de la población afrocolombiana sobreconcentrada en la franja oriental sin embargo se produce un agravante adicional, su mayor participación demográfica en las áreas de invasión y reubicación en dicha franja. En tal sentido, pareciera ser que en los períodos de llegada a partir de la década del 70 de varias de las cohortes de migrantes negros, pero incluso en el caso de sus descendientes nativos de primera generación y en algunos casos de segunda, sus condiciones de inserción urbana –con menores recursos acumulados a su llegada- al lado de un mecanismo de discriminación racial los ha colocado en una situación mayor de segregación, vía urbanización todavía precaria” (subrayado del autor).
Ahora bien, los hogares afrocolombianos de clases medias-bajas, medias-medias, e incluso clases medias-altas, con una importante presencia de profesionales y técnicos, la dinámica de discriminación racial opera más bajo mecanismos individuales sutiles en medio de procesos de movilidad con ascenso social, en donde la inversión en educación ha jugado un papel importante, pero al parecer por los resultados de las dos encuestas Cidse-IRD y Banco Mundial-Cidse/Univalle, con mayores brechas de desigualdad social en las clases medias-bajas y medias-medias respecto a loshogares no afrocolombianos, si se comparan las diferencias con los grupos extremos, clases bajas-bajas y bajas y clases medias altas y altas entre los dos tipos de hogares.
La discriminación racial en la ciudad a lo largo de las diferentes clases está soportada en una serie de imágenes y estereotipos y prácticas, incluso con expresiones de “odio racial” en espacios particulares en donde compiten clases medias como una universidad pública. No es la segregación espacial solamente en determinadas áreas urbanas pobres y el imaginario de los “barrios de negros”, también en los espacios de circulación de mayor movilidad social se observan síntomas preocupantes de negación de la ciudadanía plena para la población afrocolombiana, afectando en este caso a sectores profesionales negros-mulatos, mujeres y hombres. En términos de género como anota Barbary (op.cit.), según los resultados de la encuesta Cidse-IRD, las mujeres negras tienen una percepción de mayor discriminación. También el mismo autor lo señala para otras categorías sociales, “pobres”, viejos, jóvenes.
En los resultados de la encuesta Banco Mundial-Cidse/Univalle sobre carencias en materia de educación, salud, cobertura de servicios públicos, nutrición, equipamento del hogar, uso de transporte público y otros indicadores, no presentados en esta ponencia, se tiene que para los dos primeros quintiles de ingreso los hogares afrocolombianos arrojan mayores penurias que los no afrocolombianos, lo cual no es de extrañar cuando se advirtió que son más afectados los primeros por factores de desigualdad social medida en ingresos.
El contexto político de la nueva constitución de 1991, en la que se declara que Colombia es una sociedad pluriétnica y pluricultural, además de la expedición y puesta en marcha de la Ley 70 de 1993, o ley de negritudes, que establece la existencia de territorios de “comunidades negras” en la región del Pacífico colombiano, al igual que la exigencia por el respeto a la diversidad étnica y racial en el país, son nuevos elementos que han generado algunos cambios institucionales en los niveles políticos locales y regionales, y un desarrollo de expectativas entre múltiples actores, especialmente entre los nuevos actores de las organizaciones negras de base o locales en sus relaciones con el conjunto de la municipalidad. No obstante, este nuevo marco institucional, no se registran cambios significativos hacia un clima mejorado de convivencia racial.
Los estudios hasta ahora llevados a cabo, entre otros por el proyecto Cidse-IRD y el del Banco Mundial-Cidse/Univalle en la ciudad de Cali, indican que las condiciones de inserción de la población negra en esta ciudad, a pesar de los factores del enorme peso demográfico y los nuevos elementos institucionales-políticos antes mencionados, están marcadas por una dinámica de segregación racial socio-espacial en el interior de la ciudad y la presencia de formas sutiles en unos casos, agresivas en otros de racismo que pueden también afectar a sectores de clases medias, a pesar de los discursos de aparente apertura a la diversidad étnica y racial. Aunque hay un mestizaje interracial no se está avanzando lo suficiente en un reconocimiento de la diversidad y hay síntomas peligrosos de agresión racial en varios espacios públicos de la ciudad, alser rechazadas las formas de autoestima de sectores de clases medias de la población afrocolombiana.
Bibliografía
AGIER, Michel. L’invention de la ville: banlieues, townships, invasions et favelas. Éditions des archives contemporaines. France, 1999.
ANDERSON, Benedict. Imagined communitities: reflections on the origen and spread of nationalism. London. Verso. 2ª ed. Aumentada (primera 1983), 1991.
ASHANTY, Grupo cultural. Líricas Rap, varios temas. Cali, Diciembre. 1999.
BARBARY, Olivier. “Afrocolombianos en Cali: ¿Cuántos son, donde viven, de donde vienen?”. En : Afrocolombianos en el area metropolitana de Cali. estudios sociodemograficos. Documentos de trabajo, CIDSE – IRD, Universidad del Valle. Cali 1999.
BARBARY, Olivier; Ramírez, Hector Fabio; Urrea Fernando. “Población afrocolombiana y no afrocolombiana en Cali: segregación, diferenciales sociodemográficos y de condiciones de vida”. En Desplazados, migraciones internas y reestructuraciones territoriales. Centro de estudios sociales – CES, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá 1999.
BARBARY, Olivier; Bruyneel, Stephanie; Ramirez, Hector Fabio; Urrea, Fernando. Afrocolombianos en el area metropolitana de Cali. estudios sociodemograficos. Documentos de trabajo, CIDSE – IRD, Universidad del Valle. Cali 1999.
BARBARY, Olivier. “Mesure et réalité de la segmentation socio – raciale: Une enquête sur les ménages afrocolombiens à Cali”. Inédito 26 paginas, Marseille, France, 2000.
BRUYNNEL, Stephanie; Ramirez Hector Fabio. “Comparación de indicadores de condicion de vida de los hogares afrocolombianos y no afrocolombianos en Cali”. En : Afrocolombianos en el area metropolitana de Cali. estudios sociodemograficos. Documentos de trabajo, CIDSE – IRD, Universidad del Valle. Cali 1999.
CORDOBA, Libardo. “Prejuicio racial en la Universidad del Valle entre los años 1976-1979”, monografía de grado, Departamento de Cienicas Sociales, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas; 74 págs, Cali, 1995.
ELIAS, Norbert. Logiques de l’exclusion. Fayard. France 1997.
Encuesta CIDSE/ Univalle – IRD. Cali, mayo – junio 1998.
Encuesta Banco Mundial – CIDSE/ Univalle. Cali, septiembre 1999.
PALACIOS, Lewinson. “El graffitti racista”. Trabajo escrito presentado al curso de Etnicidad, racismo y exotismo. Al profesor Fernando Urrea. Universidad del Valle. Inédito. Cali, mayo de 1999.
Proyecto Cidse, .“La construcción social de las masculinidades entre los jóvenes negros de sectores populares de la ciudad de Cali”, bajo la responsabilidad de Fernando Urrea G. y Pedro Quintín Q., por parte de Univalle, y la participación de Fernando Murillo y Antonio Murillo “Mahambo”, de la organización afrocolombiana Ashanty, dentro del programa Prodir III, de la Fundación Carlos Chagas (Sao Paulo), 1998.
URREA, Fernando “Dinámica sociodemografica, mercado laboral y pobreza urbana en Cali durante las décadas de los años 80 y 90”, en Coyuntura social, fedesarrollo e instituto SER de investigación , Número 17:105 – 164, noviembre de 1997.
URREA, Fernando. “Algunas caracteristicas sociodemograficas de los individuos y hogares afrocolombianos en Cali”. En: Afrocolombianos en el area metropolitana de Cali. estudios sociodemograficos. Documentos de trabajo, CIDSE – IRD, Universidad del Valle. Cali 1999.
URREA, Fernando; Murillo, Fernando. “Dinámicas de poblamiento y algunas características de los asentamientos populares con población afrocolombiana en el oriente de Cali”. En Desplazados, migraciones internas y reestructuraciones territoriales. Centro de estudios sociales – CES, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá 1999.
URREA, Fernando; Ortiz, Carlos Humberto. “Patrones sociodemográficos, pobreza y mercado laboral en Cali”, documento de trabajo para el Banco Mundial. Noviembre de 1999.
URREA, Fernando; MEJIA, Carlos Alberto. “Innovación y cultura de las organizaciones en el Valle del Cauca”. En: Innovacion y cultura de las organizaciones en tres regiones de Colombia. Urrea, F; Arango, LG; Dávila, C. Mejia, CA. Parada, J. Bernal, CE. Colciencias - Corporación Calidad. Bogotá 2000.
VANEGAS, Gildardo. Cali: tras el rostro oculto de las violencias. Cisalva – Universidad el Valle, Cali 1998.
VIVEROS, Mara. Dionisios Negros: Sexualidad, corporalidad y orden racial en Colombia. Inedito, 26 pag. Bogotá, 2000.
WACQUANT, Loïc. “Banlieues françaises et ghetto noir américain. Élements de comparaison sociologique”. En: Racisme et Modernité, 263-277. Sous la direction de Michel Wieviorka. Éditions la découverte. Paris 1993A.
WACQUANT, Loïc. “De l’amérique comme utupie à l’envers”. En: La misère du monde, 169-204. Sous la direction de Pierre Bourdieu. Editions du Seuil, Paris 1993B.
WADE, Peter. Blackness and race mixture: The dynamics of racial identity in Colombia. Baltimore: Johns Hopkins University Press.1993.
WADE,
Peter. “Making cultural identities in Cali Colombia”. En: Current
Anthropology, vol 40, Number 4, August - October 1999.
[1] Sociólogo, Profesor Titular, Departamento de Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, Universidad del Valle. En la actualidad es coordinador, conjuntamente con Michel Agier, investigador del Ird (antiguo Orstom), del proyecto Cidse-Orstom en Colombia, “Movilidad, urbanización e identidades de las poblaciones afrocolombianas de la región Pacífica colombiana”. En la elaboración de esta ponencia colaboró el estudiante de sociología de la Universidad del Valle, Hernán Darío Herrera Arce.
[2] La clasificación arbitraria fue: negro, mulato, mestizo, blanco, indígena, otro. El encuestador sólo podía caracterizar a los miembros del hogar que él pudiese observar directamente; en caso contrario registraba “sin información”. Esta metodología fue la misma de la encuesta Cidse-IRD (antiguo Orstom), un año anterior.
[3] A partir de las fuentes estadísticas utilizadas se colocará una breve discusión metodológica sobre las disponibles en el caso colombiano y de Cali para estudiar una población a partir de sus características raciales, discusión hasta el presente sólo llevada a cabo por el proyecto Cidse-IRD.
[4] Proyecto Cidse, .“La construcción social de las masculinidades entre los jovenes negros de sectores populares de la ciudad de Cali”, bajo la responsabilidad de Fernando Urrea G. y Pedro Quintín Q., por parte de Univalle, y la participación de Fernando Murillo y Antonio Murillo, de la organización afrocolombiana Ashanty, dentro del programa Prodir III, de la Fundaçao Carlos Chagas (São Paulo), 1998.
[5] Unidad administrativa que comprende un conjunto de barrios, con determinadas características geográficas e históricas relativamente comunes, creada a partir de 1989.
[6] Las 21 comunas se distribuyen en las cuatro zonas de la siguiente manera (véase su ubicación en el Mapa 1): comunas 1, 18 y 20 en la zona de ladera; comunas 6, 7, 13, 14, 15, 16 y 21 en la franja oriental; comunas 4, 5, 8, norte de la comuna 9, 11 y 12 en la zona centro oriente; comunas 2, 3, sur de la comuna 9, 10, 17 y 19 en el corredor de clases medias-medias, clases medias-altas y altas. No sobra advertir que en el interior de las cuatro regiones y en las comunas mismas se presenta una heterogeneidad socioeconómica importante. De todos modos a escala agregada hay patrones socio-urbanos que permiten “mirar” la ciudad en una geografía urbana cuádruple. Aunque la comuna 21 aún no está registrada en los mapas que se anexan (mapas 1 y 2), porque corresponden a una digitalización previa a su existencia, su ubicación es en el extremo oriente, contigua a la comuna 14.
[7] Por hogar afrocolombiano se definió al hogar en el que uno o más miembros del núcleo familiar primario del mismo hubiese sido clasificado fenotípicamente como “negro” o “mulato”. En caso contrario, se trata de hogar no afrocolombiano. Se excluyen para efectos de clasificación los miembros “no parientes” y “otros parientes”. Esta fue la misma metodología usada en el procesamiento de la encuesta Cidse-IRD antes mencionada.
[8] Sin embargo, hay otro factor que incidió en los diferenciales de las estimaciones en las dos encuestas: el tipo de muestreo dirigido que presentó la encuesta Cidse-IRD, orientado hacia la localización concentrada espacialmente de poblaciones de origen afrocolombiano, en una buena parte de la región Costa Pacífica y Norte del Cauca, a partir de una muestra maestra construida con información del censo de población de 1993. La hipótesis de partida en ese momento era el de un peso demográfico superior entre la población “negra-mulata” por parte de la nacida en estas áreas del país y sus descendientes nativos. Debido a que a través de la información censal no se podía tener la población nativa “negra-mulata” (tampoco la migrante pero sí la de determinadas áreas de origen con una tradición histórica de alta concentración de población negra), este factor conllevó a concentrar los segmentos muestrales en las áreas urbanas que de acuerdo a los datos censales tenían mayor participación de dichas áreas de origen.
De todos modos a favor de las estimaciones de la encuesta Cidse-IRD hay que tener en cuenta la rigurosidad en el control de la clasificación fenotípica de los encuestados, mientras que la encuesta del Banco Mundial-Cidse puede presentar limitaciones en este aspecto tan importante, porque su objetivo principal no era captar el fenotipo individual de los encuestados y demás miembros del hogar. Esto explica el alto número de no respuestas en este rubro en la encuesta del Banco Mundial (un 48% de los individuos de los hogares). Esto significa que los valores más “reales” se mueven entre las dos estimaciones, con la advertencia que las áreas no cubiertas por la encuesta Cidse-IRD –un 24% de los hogares de la ciudad para mayo de 1998- pueden explicar alrededor del 60% de la diferencia entre las dos estimaciones. Fuera de estas consideraciones por el tipo de muestreo –similar en las dos encuestas- los dos estudios permiten una enorme comparabilidad de un año al otro, además de complementarse recíprocamente.
[9] La expresión “mestizo” en Colombia hace alusión a las variedades fenotípicas resultantes en las relaciones interraciales de “blancos” y población indígena amerindia.
[10] Aunque los tamaños de la muestras de las encuestas Banco Mundial-Cidse y Cidse-IRD son diferentes, a nivel total y de conglomerados, la primera se apoyó en el diseño muestral de la segunda. En términos de equivalencias los cuatro conglomerados urbanos de la encuesta del Banco Mundial-Cidse con los del Cidse-IRD son: oriente, dominio 1; centro-oriente, dominio 2; ladera, dominio 3; y corredor, dominio 4.
[11] Los valores promedio son casi equivalentes para el conjunto, 4.3 personas por hogar en los hogares afrocolombianos y 4.4 en los no afrocolombianos (Urrea, op.cit.).
[12] En la encuesta Cidse-IRD la tasa de jefatura femenina fue del 32% para los hogares afrocolombianos y del 28% para los no afrocolombianos (Urrea, op. cit.).
[13] Los valores son semejantes a los de la encuesta Cidse-IRD para el total de la población (Urrea, 1999).
[14] Un resultado cercano se observó en la encuesta Cidse-IRD, cuando se capta que los diferenciales de calidad de vida de las viviendas entre hogares afro y no afro son mayores en los dominios 1 –de clases medias-bajas- y 2 (clases medias-medias), que en los correspondientes al dominio 1 (clases bajas-bajas y bajas) y al 4 (clases medias-altas y altas). Véase Bruyneel y Ramírez (1999), al igual que Barbary, Ramírez y Urrea (1999).
[15] El clima educativo medio del hogar es el resultado de la sumatoria de los años de escolaridad de las personas del hogar de 12 y más años, dividida por el número de miembros del hogar en ese rango de edad. Es un excelente indicador para evaluar el “background” familiar (a nivel escolar).
[16] Según la encuesta Cidse-IRD, mayo-junio de 1998, procesamiento con metodología de clasificación tipológica de hogar DANE):
| |
Tipología
Hogar |
||||||
| Tipo
Hogar |
Uniper |
Nuc.Compl. |
Nuc.Incom. |
Extensa |
Extensa
|
Compuesta
|
Compuesta
|
|
Afro |
3.3 |
49.5 |
11.8 |
16.2 |
16.0 |
1.1 |
2.2 |
|
No
Afro |
3.4 |
45.4 |
11.4 |
17.5 |
17.6 |
2.3 |
2.5 |
|
Total |
3.3 |
46.6 |
11.5 |
17.1 |
17.1 |
1.9 |
2.4 |
Fuente: Encuesta Cidse – IRD 1998.
[17] Más adelante se hará referencia a algunos ejemplos de discriminación racial en los espacios laborales llevada a cabo por grandes empresas del sector comercial.
[18] Es el nombre dado históricamente a las comunas 13, 14 y 15 de la ciudad, debido a la existencia anterior de una zona compuesta de lagos y áreas de inundación, denominada “Aguablanca”. Hoy en día para la población de otras áreas de la ciudad es el nombre genérico dado a la franja oriental de la ciudad, desde la avenida Oriental o Simón Bolívar hasta el río Cauca, donde comienza el perímetro del municipio de Cali en su lado este.
[19] Nombre dado a los asentamientos ilegales en condiciones de acceso a los servicios públicos muy precarias y baja calidad de los materiales de la vivienda.
[20] Respecto a situaciones de muertes violentas en el Distrito de Aguablanca no son extraños algunos eventos morbosos que denotan una fuerte estigmatización residencial de esta área de la ciudad, que la marcan como una “región moral”, como la presencia de un vendedor de prensa del diario sensacionalista El Caleño anunciando los muertos, con nombre propio y el respectivo “alias”, además con todo el lujo de detalles de su asesinato o accidente vehicular, ofreciendo el diario según el barrio donde residía el occiso y el de la muerte.
[21] Esto es claramente observable a partir de un análisis de la prensa local a lo largo de los últimos 15 años, periódicos El País y El Tiempo, Cali-Valle, con noticias de primera página y grandes titulares resaltando la peligrosidad y la violencia de los barrios en el Distrito de Aguablanca y la zona de ladera de la ciudad , a veces tres o cuatro días a la semana. Esas noticias están acompañadas de fotografías con gente negra, casi siempre mujeres y jóvenes.
[22] De todos modos, como ya se señaló antes en el análisis del Cuadro No.9, en la zona de ladera la concentración de población en hogares afrocolombianos en el primer quintil –extrema pobreza- es muy superior porcentualmente a la de hogares no afrocolombianos, incluso por encima del porcentaje de concentración observado en la franja oriental. Este fenómeno puede también incidir en una autopercepción de exclusión que combina pobreza con color de la piel en este sector de la ciudad, a pesar del menor peso de los hogares afrocolombianos en dicha zona.
[23] Para efectos de la discusión sobre el “ghetto” negro americano y otras experiencias de discriminación racial urbana consúltese a Loïc J.D. Wacquant (1993A y 1993B).
[24] “Blanqueamiento” como percepción desde el “ghetto” hacia los demás barrios externos, sobre todo cuando se acercan al área central o en las áreas más residenciales de la ciudad.
[25] No obstante, el sector público a nivel departamental para el Valle del Cauca y municipal en el caso de Cali y otros municipios de la región, es el más abierto en la vinculación a cargos de dirección y de mandos medios de la población negra-mulata, como era de esperar.
[26] Los dos personajes – Nieves y Hétor- son representados en forma ingenua, con muy baja escolaridad, que se atreven a opinar o “filosofar” sobre temas de la vida cotidiana y acontecimientos sociales y políticos a partir de frases de sentido común con las cuales generan reacciones de sorpresa por su ingenuidad o una visión muy simplista de la vida.
[27] Palacios (op.cit.) también ha registrado estos grafitos en otros espacios universitarios, sobre todo en la parte externa de un predio universitario en el que había una mayor concentración de estudiantes negros-mulatos, debido a una pequeña cafetería que allí existía y que era un espacio de encuentro de los estudiantes migrantes de la región Pacífica. Dicho espacio fue clausurado hace dos años por las autoridades universitarias bajo el pretexto de mejorar la presentación de los espacios externos a los edificios dentro del campus universitario. Un primer estudio sobre discriminación racial universitaria en Cali fue el trabajo de grado de sociología de Libardo Córdoba Renteria, “Prejuicio racial en la Universidad del Valle entre los años 1976-1979”, monografía de grado, Departamento de Cienicas Sociales, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas; 74 págs, año 1995, en el cual analiza las prácticas racistas en las antiguas residencias universitarias de Univalle hacia finales de la década del 70. Otro incidente – posiblemente común en varias unidades académicas de Univalle- fue la protesta de las secretarias de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas –mestizas-blancas - cuando dos mujeres negras, una socióloga y la otra estudiante de último semestre de sociología, quienes trabajaban en un proyecto de investigación como asistentes, hacen uso del baño de mujeres, en 1996, bajo el pretexto de encontrarse “sucio”, creando la sospecha sobre las dos profesionales. El incidente no pasó a mayores una vez la profesional y la estudiante de sociología desistieron de hacer uso del baño femenino frecuentado por las mujeres oficinistas.
[28] Por ejemplo, en los carteles publicitarios de la famosa Feria de Cali, que se realiza entre el 25 de diciembre y el 1º de enero de cada año, al igual que en las músicas de los compositores de salsa de mayor prestigio, curiosamente hombres negros (Jairo Varela y Alexis Lozano). Recientemente el primero, Jairo Varela, a raíz de su detención carcelaria durante más de dos años, bajo el pretexto de haber sido financiado por dineros del narcotráfico, una vez ha salido libre ha producido un disco con alusiones directas a la discriminación racial, como parte de su propia experiencia como hombre negro empresario exitoso de música salsa a nivel internacional.
[29] Mitin llevado a cabo al frente de las instalaciones de la empresa el 21 de marzo de 1997, día contra la discriminación racial. No obstante, una aparente modificación de las políticas de contratación de personal, debido a la protesta, esta empresa ha continuado con dichas prácticas hasta el presente, incluso en el nuevo almacén que abrió al norte de la ciudad hace dos años.
[30] Anotación de campo realizada por Olivier Barbary en esa fecha durante la presentación de los resultados de la encuesta Cidse-IRD.
[31] Según el estudiante de sociología y educación física de Univalle, Carlos Fernando Avila, los profesores de la carrera de educación física de esta universidad pública desestimulan a los estudiantes negros-mulatos en deportes como natación, tennis, esgrima, equitación, etc., porque “el tipo y contenido de fibra muscular de los negros no es adecuado para estos deportes, mientras que sí es adecuada para los deportes rudos y de gran esfuerzo físico, boxeo, futball, baloncesto”.
[32] Que no toma en serio nada, que es siempre burlón.
[33] En honor al músico popular negro Petronio Alvarez, quien fue líder dentro del movimiento sindical ferrocarrilero de los años 50 y 60, nacido en el puerto de Buenaventura, autor del famoso tema de currulao, “Mi Buenaventura”, el cual se ha convertido en una especie de himno de la región, hoy en día con acompañamiento de orquesta sinfónica, y de otras músicas conocidas.
[34] Información suministrada por Nené U y demás miembros del grupo cultural Ashanty.
[35] Joven que usa vestimentas ceñidas al cuerpo, perfumado y acicalado, que en su forma de presentación es ostentoso, de maneras finas. Se tiende a identificarlo como una figura afeminada, opuesta a los modales rudos del joven de barriada.
[36] Se les da ese nombre porque el tipo de cortes de cabello es el que identifica a la gente negra (cabeza rapada o variantes de cortes a ras de piel, con dibujos o marcas según el deseo del cliente). La decoración alude a deportistas negros americanos, músicos “hip-hop”, líderes políticos negros (Malcom X, Nelson Mandela, en algunas peluquerías).
[37] Como ya es conocido, al igual que en otros países, Benetton inauguró en Cali y otras ciudades del país este tipo de publicidad; sin embargo, en la actualidad se ha extendido a otras empresas, nacionales y extranjeras.
[38] Una parte de este mercado está orientado hacia la prostitución.
[39] Valla publicitaria de un almacén de electrodomésticos, Credigane.